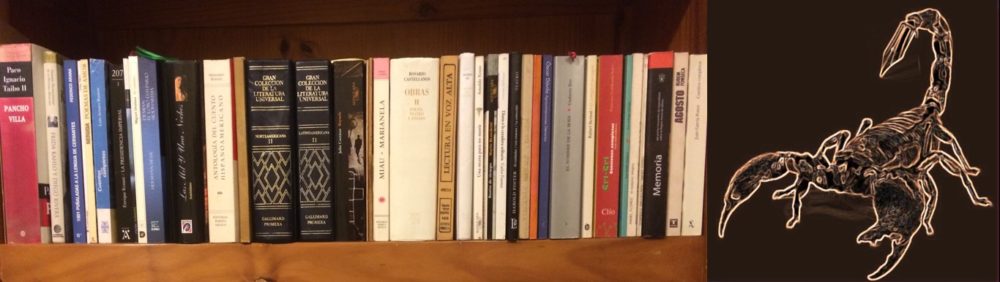Por Carlos Pinto Núñez
Con el amanecer plomizo y el paso obligado, laborioso como el aleteo de un pájaro enfermo, el viejo, vuelve de trabajar. Dobla la esquina y su nostalgia diaria, aprendida de memoria, llega puntual, con la exactitud de un reloj antiguo, recorriéndole el cuerpo de huesos cansados, de carne fría, de ojos somnolientos que imaginan la salida del sol, allá, en el horizonte compuesto por una inmensidad de casas y edificios que a esa hora se antojan monstruos tristes. Nunca se detiene, camina sobre la banqueta pestilente, sobre los escombros de una noche azarosa, sobre su nostalgia regada durante años; la nostalgia vieja, más que él, porque las nostalgias nacen viejas y envejecen y se vuelven achacosas, graves, obsesionadas en un recuerdo. El lo sabe y desde la esquina extraña el campo pálido de otoño con voz de hojarasca; el campo y sus mañanas de enero con trinos entumidos de pájaros friolentos; el campo, la noche y la luna de la noche cantando una canción amarilla que nadie oía, el campo verde, verde y más verde de muchos verdes mojados de finales de junio. Entra a la vecindad y la nostalgia vuelve a su pereza habitual; a envejecer dormida; ya no se da cuenta que el hombre se siente menos viejo, ni que cruzando saludos llega a su vivienda; a la entrada, la cocina y el baño acondicionados en una estrecha franja techada con láminas; al fondo, un solo cuarto con pintura azul descascarándose, donde caben dos camas de latón adquiridas con el ahorro de los primeros meses de trabajo por la época en que llegó a la ciudad. “Es el principio — pensó en aquella ocasión —, Ahora que me case trabajaré para comprar una casa; por lo pronto no quiero que mi mujer vea esto tan solo; cuando venga, le diré que una es para nosotros y la otra para nuestro primer hijo, si es que todavía vivimos aquí cuando nazca”. La mujer encontró la vivienda confortable, más que por otra cosa, por aquel amor fresco con olor a campesino que hacía planes y veía el futuro como algo bello y prometedor, por aquel amor que trajo sus sueños en un caballo fantasmal que no asusto nunca a nadie, porque se perdía en la multitud que se movía como un enjambre sin panal, con su murmullo ensordecedor e insoportable, y el galope resultaba inútil. Ella nació en la ciudad y sabía que ahí se muere y se nace a diario, que los sueños no tienen cabida, las pesadillas alargan el día haciéndolo interminable. No se lo dijo, dejó que soñara despierto y dormido, que luchara sin desfallecer. Le gustaba quedarse despierta, después de haberse amado, a velar el tranquilo reposo del hombre; su respirar cristalino de los atardeceres primaverales de su infancia y su primera juventud. Lo descobijaba y en su cuerpo percibía aún el viento y los arroyos y el aroma de azahares y de botones de flores silvestres de la tarde primaveral del respirar del hombre; no resistía, pegaba su cuerpo desnudo, joven, al otro cuerpo desnudo y joven, y con la boca y nariz aspiraba su aliento y se sentía una mujer transparente, hecha de la más pura agua, de la que brota de los manantiales que nacen en los lugares en los que únicamente los pájaros pueden beber. A veces el hombre despertaba y era un gran pájaro dorado, salido del sol de su tarde que terminaba su corto vuelo posándose en el manantial, abrazándolo con su pasión quemante de pájaro de fuego y dejaba de ser pájaro y el manantial de ser manantial… quedaba agua agitada, ardiendo en dos llamas… en una sola, de hombre mujer, hasta consumirse. Estando así, algunas veces estuvo segura de oír el galopar del caballo, hasta antes de la madrugada aquella en que la despertó con su relincho doloroso y desangrado ¿o desoñado? Con el último sueño en la crin, se fue, tal vez, a pastar a una pradera de estrellas, o a la noche y sus cascos fantasmales la estrellaron toda; se levantó y estuvo junto a la puerta aguzando el oído por si lo oía volver…, pegó su cuerpo al del esposo y su boca a su boca y nada… nada… nada; ni caballo, ni tarde primaveral, ni mujer de agua… enjambre, zumbido de enjambre… amor amargo… hombre y mujer iguales, zumbando y oyendo zumbar, enloqueciéndose en medio del enjambre sin entender absolutamente nada; odiándolo; siendo parte de él… eso quedó. También una nostalgia feroz, la de Juan María que no dijo una palabra cuando le hicieron saber que en adelante sería velador, porque después de los cuarenta no se sirva para nada más. De ahí en adelante durmió de día y envejeció de noche, y su vejez se hizo oscura y fría, con paisajes de calles invadidas de anuncios de gas neón, de automóviles desesperados, llenos de borrachos y prostitutas maquilladas de prisa; y él, viviendo años nocturnos; esperando el domingo para ir a visitar a un hijo a la penitenciaria, o esperar la visita de las hijas casadas, visitas cada vez menos frecuentes; resignándose; diciéndose una y cien veces cada hora que los dedos que perdió en el accidente de trabajo no hacen falta para nada, menos si no se labora directamente en las máquinas: “para ser un buen velador, basta con mantener los ojos abiertos, o un ojo” pensaba a veces con optimismo mientras bostezaba imitando por instantes el eterno bostezo de las alcantarillas que dejan escapar la hediondez de la ciudad. Al llegar el primer turno de obreros, la jornada termina; caminar dos cuadras, esperar el camión, viajar semidormido, caminar seis cuadras, tomar aire, doblar la esquina, soportar la nostalgia hasta la puerta de la vecindad, llegar a su vivienda y preguntarle a su mujer:
– ¿Dónde está Esther?
– No debe tardar, fue al mercado — contesta la mujer sin abrir los ojos —, Come algo antes de dormirte. Si vas a preguntarme si está caliente el café, sí está — le ahorra la pregunta al viejo—, Yo misma lo preparé hace poco.
– Me parece bien que conozcas mis gustos — dice el viejo con satisfacción —, Fue una noche fría y el café me calentará; después dormiré sin remordimientos, despertaré temprano y volveré a dormir a la hora que lo hace la mayoría de la gente. Mañana es mi día de descanso, así que iremos al reclusorio y por la tarde al zoológico o al cine.
– Prefiero ir al cine — dice la mujer desde su entresueño, tomando las palabras del viejo como una proposición —; exhiben una película que hicieron en el barrio y dicen que se ve la puerta de la vecindad.
– ¿Y eso que tiene de extraordinario? Nosotros la vemos todos los días y ahora resulta que tenemos que pagar por verla.
– Tengo curiosidad de ver el barrio en el cine — explica en tono convincente, con los ojos abiertos, pero sin moverse —. Ahora ve a comer antes de que todo se enfríe no quiero calentar de nuevo…
No termina la frase, Esther acaba de llegar y está a un lado del viejo, con los ojos enrojecidos, el rostro hinchado y el vestido lleno de manchones de sangre.
– ¿Qué te paso? — pregunta el viejo sobresaltado.
– Me golpeo un hijo de perra — contesta la muchacha dirigiéndose a la madre como si ésta le hubiera preguntado — Me volvieron a pegar, mamá.
– ¿Quién te pegó? — insiste el viejo.
– Cálmate un poco. Después hablamos — dice la mujer con urgencia, tratando de que la muchacha no diga más.
El patio se llena con voces de mujeres que hacen las últimas recomendaciones a los niños que salen corriendo a la escuela. De una consola surge una música tropical que, como gallo citadino, anuncia tardíamente que el día ha comenzado. Adentro, la muchacha estalla:
– ¡Que me calme! — grita — ¡Mírame! ¡Ve como vengo y tú me pides que después hablemos!
– ¡Te golpearon en el mercado? — pregunta el viejo sin acabar de salir de asombro.
– ¡Nada que después hablamos! ¡De una vez por todas quiero que sepas que no saldré más aunque nos muramos de hambre!
– Descansa un poco — sugiere la mujer. Trabajosamente se sienta en la orilla de la cama y, con los pies, busca los zapatos —. Vamos, hazme caso — insiste con suavidad.
– Ya no irás al mercado, hija, lo haré yo al volver del trabajo — dice el viejo resueltamente después de una breve reflexión —. Ahora dime quien te pegó para ponerlo en su lugar. ¿Fue alguien del mercado?
– ¿De dónde? ¡Ay, papá! ¿Tú crees que vengo del mercado? Pobre de ti — se compadece haciendo caso por primera vez del viejo —… Del mercado — mueve la cabeza negativamente y suelta un llanto agudo, confundido, con risa sorda. Se limpia las lágrimas y pregunta ¿De veras crees que todas las mañanas vengo del mercado?
– No hagas caso, Juan María — dice la mujer con los zapatos puestos, todavía sentada.
– ¿Entonces de dónde vienes? — pregunta el viejo como si no quisiera oír la respuesta. Su voz suena queda, ronca, con los matices del ronroneo de un gato en los brazos de una vieja. La muchacha se acerca y le llega su aliento alcohólico — ¿Estás tomada?
– ¿No adivinas de dónde vengo? — la voz es también queda, igual a la del viejo.
– No ¿De dónde? — la voz es más baja.
– Vengo de la calle; de acostarme con hombres que me pagan ¿comprendes?, soy una prostituta — lo dice sin llorar sin reír —… Una puta barata de las que se encuentran las esquinas y por una miseria la puede tomar cualquiera, y uno de esos me golpeó.
El viejo está turbado, inmóvil, deseando no haber entendido, con la esperanza absurda de que lo que acaba de oír sea la repetición de un eco perdido. Por fin pestañea. La muchacha acomete de nuevo:
—¿Entendiste? Soy una prostituta — ríe con estrépito —. Apuesto a que nunca has estado con una ¿o si? — sin dejar de reír prosigue —. Siempre lo has hecho con tu mujercita ¿Te gustaría que te consiguiera una de mis amigas? Es joven, muy joven ¿sabes? — para de reír, tiene un ataque de tos, pone la mirada en los ojos del viejo y continúa —… pero le gustan los viejos como tú, dice que le encanta ver como se dan cuenta del tiempo que perdieron, le gusta su aliento de moribundos y sentir que resuellan cerca de su piel ¿eres impotente? Porque, ¿sabes?, esos son con los que verdaderamente goza, se imagina a su padre embrutecido y suplicante. Así que antes de ir con ella te recomiendo que vayas a una cantina y te pongas hasta arriba, como yo ahorita, te vienes a la casa y yo aquí te la tengo lista. Por tu mujercita no te preocupes, ella entiende…
– Ya cállate. No estás en condiciones de hablar — interviene la madre en voz alta, sin gritar.
– ¿Qué me calle dices? — ladea la cabeza sobre el hombro ¿Para qué quieres que me calle? Pregunta. Endereza la cabeza y vuelve a poner la mirada en los ojos del viejo —. ¿Te gusta la idea, verdad? Se que te gustaría estar con una mujer joven que se desvista bailando al ritmo de un bolero, un bolero tropical como el que está soñando allá afuera, bailando como las encueratrices del cine y después te haga un trabajito como nunca lo has soñado; le podrás tocar su cuerpo duro con tus manos temblorosas viejas y sentir que te recorre todo con la boca ¿entendiste?, todo, sin dejar ni una partecita, ni ahí donde alguna vez pensaste que tu mujer te besara. Tiene las piernas mejor que yo ¿te gustan? — se levanta el vestido, pone una pierna sobre la cama y se pasa una mano por los muslos, acariciándose. No quita la vista del viejo; lo ve dejarse caer en una silla, con los brazos caídos, la boca abierta y las palabras atoradas. Baja la pierna de la cama, se acomoda el vestido y emite otra vez el llanto agudo, ahora solo, sin risa — Mira papá, aquí así son las cosas, no es lo mismo que en tu campo, es más, en esta vecindad hay otra putita, tú la conoces, es la muchacha del tres; es mi compañera de esquina. Se que no lo sabías, pero lo hice por ayudarte.
– Nos estabamos muriendo de hambre — interviene la madre.
– Eso es viejito, eso es, lo que tu arrimas no alcanza para nada, ni para mal comer — se acerca al viejo y lo toma de la cabeza, lo aprieta contra su vientre, observa sus canas y temblando se va poniendo en cunclillas hasta que su frente queda pegada a la del viejo —. No bajes la vista ¡por favor! —suplica y frota su nariz en la del viejo —. ¿Huelo mal, verdad? No te preocupes, me bañaré y me quitaré todo este maquillaje — sin levantarse, echándose hacia atrás, apoya la espalda en la cama, estira las piernas y queda sentada en el suelo. Tiene fuertemente agarrado al viejo por el pelo que se ve obligado a hincarse para no irse de bruces —. Te diré algo: nunca debiste haber salido del campo, debías haber esperado sentado bajo un árbol a que mi madre fuera a buscarte. Sé que piensas que estoy loca, pero ella te hubiera encontrado, eso ni lo dudes. Fíjate bien: yo habría nacido allá y nunca hubiera estado en una esquina inmunda esperando que alguien viniera a ofrecerme una miseria por pasar un rato caliente — tiene otro ataque de tos —. No te preocupes tanto, me casaré con alguien que venga del campo. Mi madre dice que gozó mucho con tu cuerpo que guardaba residuos de aire fresco, con tu sueño tranquilo y profundo. Esperaré ¿o no?, mejor iré a buscarlo, eso haré. Dime ¿cuándo vivías en el campo a que horas te sentabas bajo los árboles? ¿Te recargabas en su tronco? No me lo digas, déjame adivinarlo: era en los atardeceres, sí sí, así debió ser, de seguro te gustaban los atardeceres bajo los árboles, estirando las piernas como yo ahora: estoy en el campo al atardecer, he encontrado mi amorcito y ya no volveré a la ciudad, aquí me quedaré, debajo de este árbol, allá se quedo la putita, aquí soy la hija de Juan María… mejor de don Juan María, no ves que ya tiene la cabeza llena de canas, es viejo y es don. ¿Sabe usted don Juan María?, quiero casarme con su hija, es una buena mujer y quiero que sea para mí… ¿Pero qué pasó Juan María?, aquí eres viejo y no eres don; viejo y no estás en el campo y ya no puedes volver, te morirías en la primera jornada; viejo y sin tres dedos en una mano y eres mi padre y yo soy una prostituta pintada como un payaso sin circo, una prostituta borracha que se acuesta con borrachos, hace el amor con ellos y los complace sin cerrar los ojos para no correr el riesgo de soñar…¿No lo entiendes verdad? Mejor no hubieras venido jamás, ni por equivocación… El problema es que estás aquí y la única forma de resolver esto es que olvides; olvida el campo y sus atardeceres recargado en el tronco de los árboles, no existe.
Aquí esta tu miseria, tus hijos, estoy yo abrazándote. La ciudad es grande y se traga todo, no dejara nada de mi vergüenza ni de tu dolor, lo único que haces es olvidar, no pensar…
Las manos se aflojan y resbalan por los hombros del viejo. La muchacha descansa la cabeza en el colchón y sentada en el suelo, se duerme.
– ¿Por qué no me habías dicho nada? — pregunta el viejo al tiempo que se quita de encima las manos de la muchacha.
– ¿Para que querías que te dijera? No lo hubieras remediado.
– ¿Qué no? Siempre he dado lo suficiente.
– ¿Lo suficiente? — se pregunta la mujer — ¿dices lo suficiente? —ahora la pregunta es para el viejo que ya se encuentra de pie.
– No nos hemos muerto de hambre — replica el viejo.
– Porque los muchachos trabajan en vez de ir a la escuela ¿Qué querías que hiciéramos ahora que unos están casados y otro está en la cárcel?
– Hubiera buscado otro trabajo de día…
– ¿Dónde? –ataja la mujer- Así de viejo y lisiado no sirves mas que para velador ¡Date de santos que no te han corrido! Ya sabes que los viejos no encuentran trabajo en ningún lado.
– ¿Soy tan viejo? — pregunta y examina detenidamente sus brazos, sus piernas. Se pasa una mano por la frente rugosa, palpando cada arruga con la yema de los dedos —. Me falta muy poco para ser anciano— se contesta—. No me había dado cuenta.
– Somos viejos— dice la mujer consolándolo—. Los años no perdonan.
– Quisiera volver al campo— dice el viejo. Su voz delata impotencia.
– ¿A qué? Ya oíste a Esther: morirás en la primera jornada. Ayúdame a ponerla en la cama pide la mujer y sujeta a la muchacha por las axilas— levántale los pies… así… cúbrela con la colcha.
– ¿Entonces que debo hacer?
– Lo que dijo tu hija: olvidar.
– No puedo.
– ¿Por qué?
– Por los recuerdos.
– No pienses en el campo.
– ¿Y mi nostalgia?
– ¿Tu nostalgia?… ¿Y cómo es tu nostalgia?
– Vieja… mil veces más vieja que tú y yo juntos.
– ¿Tan vieja y no ha muerto? —exclama la mujer.
– ¿Qué dices?
– Nada nuevo. Que todo se muere de viejo.
– Pues ésta envejece años diariamente y no muere.
– ¿Y como sabes qué tanto envejece? —pregunta la mujer.
– Porque la siento… y cada vez pesa más y más —argumenta el viejo —. Es raro, siempre despierta en el mismo lugar — Habla pausadamente, como cuando se van ordenando recuerdos —… y de ahí en adelante envejece hasta la puerta — lo último no lo dice para nadie, ni para él.
– ¿Y por qué no la haces que muera de vieja? Se acabaría el problema— sugiere la mujer con ironía y se da a la tarea de sacudir los escasos muebles de la habitación.
– Eso haré — dice el viejo.
– ¡Claro! — exclama la mujer burlándose- ¿Crees que puedas hacerlo hoy mismo? No te olvides que mañana iremos al cine.
– ¿Estás segura que si logro que la nostalgia muera no me importaría lo de la muchacha?
– Segura no. Segurísima — dice la mujer a punto de soltar la carcajada.
Juan María no espera más, sale de la vivienda, de la vecindad, da la vuelta a la manzana y antes de doblar la esquina, experimenta una especie de placer, traga saliva y camina despacio, sintiendo como la nostalgia despierta, se detiene un instante para asegurarse que es la misma y luego recorre con una lentitud pasmosa el tramo hasta la puerta de la vecindad, pensando en el campo, campo, campo, puerta, vuelta a la manzana con nostalgia dormida doblar la esquina nostalgia cada vez más vieja y pesada mediodía tarde Juan María demacrado dobla la esquina, oye estertores y sonríe o lo intenta y el intento es una mueca grotesca, desencajada, casi cadavérica; se tiene que apoyar en la puerta de la vecindad. Ya ven, lo logré, se está muriendo. ¿Qué has hecho Juan María?; apóyate en mí Papá, aquí estoy, sin maquillaje y bañada para que me vuelvas a querer. Tenías razón mujer, se está muriendo. Se deja conducir hacia el interior de la vivienda, lo acuestan sobre la cama y ve el caballo con su galope agónico emerger de las manchas de la pared, se encabrita, echa la crin al viento y se evapora relinchando y su relinchido es un preludio de muerte que penetra por cada poro de la piel y por los ojos y por los oídos y por cada pelo y por las uñas; se respira y huele a muerte, se traga y se sabe a muerte; queda el sueño casi olvidado, un sueño de su primera juventud, ahora tan vivo, tan asustado, que prefiere seguir la suerte del caballo. El viejo llora sin saber porqué; ya no piensa en el campo, ahora piensa en los edificios, en las calles sin final recortadas en la lejanía por su inevitable unión, por última vez en su nostalgia acabada de morir; o llora por haber sabido hasta el final que las nostalgias anidan en el corazón y que antes de morir lo revientan sin permitir otra cosa que imágenes fugaces; después queda una pena honda, sin fondo, o tal vez con una de agujas, o de sangre saliendo a borbotones del centro de la tierra e irse sin rumbo, como río errante a conocer su cuenca entristecida, sus riberas desiertas, sin carrizos, que voltean a ver el cielo y pájaros en parvadas volando azul… se pierden. El río ¿corriendo o durmiendo? En el crepúsculo se desboca, lo reconoce como destino y va tras él… está el mar de por medio; queda atrapado; y antes de dejar de ser río, tiene la sensación de ser una mariposa desalada, sin vuelo posible, sólo imaginario, en alas amarillas de mariposas nocturnas que agitan la luz desvaída de luna… la mariposa muere soñando, el río se pierde en el mar, el viejo se enfría.