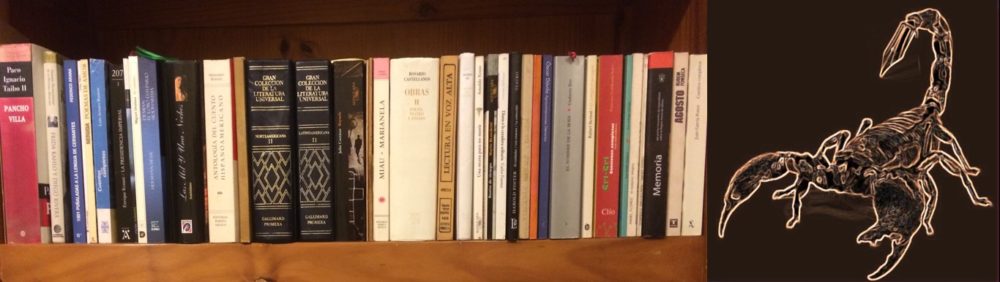Por Óscar Dávila Jara (Moralito)

El primer día de vacaciones fuimos el Fidel, la Gata y yo al arroyo del salitrillo para buscar por ese rumbo un buen mezquite. Andábamos tras una rama gruesa como las piernas de Doña Imelda, la que vende los duritos afuera de la escuela. A medio camino oímos las campanadas de la iglesia avisando que ya eran las once, apuramos el paso y llegamos a nuestro destino. Rondamos por los mezquites hasta que encontramos una rama, rechoncha, bien seca, tal como la queríamos, la Gata rápidamente se nos encaramó en los hombros para trepar por el árbol y sin decir agua va empezó a cortarla. Una vez que terminó le arrancamos las pequeñas ramas que tenía y con el serrucho le emparejamos los cortes dejando un palo como de una brazada. Tomamos nuestra preciada carga y regresamos al pueblo.
Por la tarde nos juntamos en la casa de Fidel, de ahí partimos a ver a Don Diego. Al llegar azotamos tres veces la gran aldaba negra de la puerta. Pasó un momento hasta que asomó su cabeza blanca por entre las dos grandes hojas del portón y nos preguntó el motivo de nuestra visita. Sin esperar más le mostramos la rama diciéndole que era para unos trompos, abrió el portón y sacudiendo la cabeza nos invito a pasar. Fuimos derecho a la carpintería instalándonos alrededor del torno. Don Diego se puso el mandil de cuero, tomó el trozo de madera y con una hachazuela le arrancó la corteza, lo emparejó quitando los bordes que sobresalían, enseguida con la sierra corto un tramo como de dos cuartas para colocarlo en el torno. Puso un buril y empezó a pedalear haciendo que el palo diera vueltas rápidamente, acercó el metal a la madera y nos quedamos viendo como la viruta saltaba de la punta del instrumento haciendo aparecer un trompo moreno, rayado con las venas del árbol. Don Diego le arrimaba y retiraba la herramienta haciendo grecas junto a lo que sería la punta, después las del costillar marcando la orilla del encordado para terminar con la cabeza del trompo, bajita, justo para detener la hilaza.
Concluyó el primer trompo, lo guardó en la bolsa de su mandil, repitió los pasos e hizo otro y luego otro. Nosotros esperábamos mientras la nariz se nos llenaba del olor a barniz y a madera, cuando iba a poner las puntas le dijimos que los llevaríamos con el señor Amaya para que se las pusiera.
En la calle, cada uno guardó su trompo en la bolsa del pantalón y al grito de “vieja el último”, emprendimos la carrera rumbo al taller de Amaya. Dimos vuelta en la esquina de la talabartería y topamos con Angelina Puentes. La Gata y Fidel no desaprovecharon la oportunidad para jalarle las trenzas al pasar junto a ella. Seguimos nuestra veloz carrera y sólo alcanzamos a escuchar “…babosos…”. A grandes zancadas llegamos al barrio alto donde se encontraba el taller.
Entramos esquivando los fierros que había por todos lados y le dijimos al señor Amaya que queríamos unas puntas para trompos se fue hacía el cuarto principal del taller. Lo seguimos hasta el banco de trabajo y como si estuviéramos compitiendo los sacamos los trompos extendiendo la mano hacia el señor Amaya, queriendo que el primer en trabajarse fuera el propio. Tomó los tres poniéndolos en el banco, escogió uno y lo sujetó con la prensa. Con el berbiquí le hizo un agujero en la punta y así hizo con cada uno. Después se arrimó a la fragua y con unas grandes tenazas agarró un pedazo de fierro. Lo metió entre los tizones y jalando tres veces la palanca del fuelle, resopló levantando una nube de luciérnagas rojas que brincaron frente a nosotros. Meneó el fierro hasta que se puso como ojo de conejo, lo sacó y con un marro pequeño lo empezó a moldear sobre el yunque. Así hizo tres puntas. Las metió a los trompos golpeándolas ligeramente con el marro. Después las redondeó con una lima.
* * *
Los días pasaban y nosotros los gastábamos jugando partidas de arrendones, la calle preferida era la Paseo, pues tenía un buen empedrado para jugar. Siempre empezábamos en la mitad de la cuadra. El trompo que durara más tiempo bailando iniciaba el juego. En las mañanas, después de almorzar nos escapábamos para encontrarnos en la Paseo, donde permanecíamos hasta que el hueco de la panza se nos hacía pesado o hasta que perdíamos los trompos que traíamos para apostar.
Yo tenía mi arrendón preferido, El Palomo. Era ligero, volaba bien parejito, nomás era cosa de hacerlo sentir el trompo para que saliera disparado dando vueltas y cuando se le acababa la fuerza, seguía planeando como si tuviera alas, hasta que aterrizaba.
Únicamente lo usaba cuando el juego se ponía duro, porque sino con tanto fregadazo se iba a romper como todos los demás, así que sólo cuando ya me tenían orillado, ya mero para llegar a la esquina o cuando tenía el gane seguro, lo ponía a jugar y si le daba un buen golpe a veces me arrendaba casi media cuadra.
* * *
Era retesuave jugar a los arrendones, se juntaba la bola; el Cepillo, Manolo, el Tuercas, la Gata, Fidel, Carlitos, los cuates Carrillo. Jugábamos entre nosotros, pero también con los del Barrio Alto. Ellos jugaban en la Centenario hasta donde íbamos a echar arrendonazos, otras veces ellos venían a la Paseo. A cada rato había golpes. Fidel era el más bravo, cuando le tocaba entrarle parecía rehilete tirando guamazos y patadas.
Antes de terminar las vacaciones Fidel ya nos había cortado, ahora se juntaba con las Bastolias que eran más grandes que nosotros, ahí lo veíamos detrás de ellos para todos lados, a cada rato echando trancazos y su trompo se quedó arrumbado arriba de un ropero.
Se acabaron las vacaciones, entramos a primero de secundaria. A la salida de la escuela nos pintábamos a jugar a la Paseo. A la mitad de la cuadra hacíamos un cerro de mochilas sobre la banqueta. Durábamos horas lanzando los trompos, cachándolos y poniéndonos de rodillas para aventarlos a los arrendones. Era a todo dar oír los trompos zumbando como jicotes y después de pegarle al arrendón, verlos brincar sobre el empedrado como los patitos que hace uno en el río o en la laguna, hasta que de rato la bola se iba desmenuzando y cada quien ganaba para su casa.
Tantito después de empezar las clases se apartó la Gata, ahora en vez de jalar con nosotros para la Paseo, se quedaba esperando afuera de la escuela hasta que salían todas las viejas, nosotros nunca tardábamos tanto, salíamos disparados a zumbar las cuerdas de los trompos. Así, mientras avanzaban los meses de clases, la palomilla se desgranaba, sólo quedábamos el Tuercas, Carlitos y yo. Los demás ahora estaban más flacos, andaban todos relamidos y saludándose de mano, con las bolsas limpias, sin trompos ni arrendones. A veces nos pegábamos con ellos pero se la pasaban hablando de la Meche, la Lupe y otras viejas de la escuela, todas igual de creídas.
* * *
El Tuercas y yo nos habíamos hecho los amos de la Paseo y hasta la Centenario íbamos a arrasar, sobre todo con la ayuda del Palomo que siempre arreaba bonito. Ahí nos dábamos buenos agarrones con el Calvito, que tenía un trompo zanahorión, el cual según él era el más pajita del mundo. Así fue que un día el Calvito nos puso una calentada retándonos a jugar los trompos buenos. Le dijimos que le íbamos a quitar lo hocicón y fuimos todos a la Paseo. El Tuercas me dejó jugarle primero, puse a bailar mi trompo sobre la banqueta, junto con el del Calvito. Nomás zumbaban los trompos, parecían remolinos de viento que se habían quedado quietecitos, agarrados a un pedazo de tierra. La fuerza se les fue terminando, empezaron a menearse como si estuvieran mareados, como si fueran borrachos tratando de enderezarse, hasta que mi trompo se topó con un borde en el suelo y salió revolcándose entre el empedrado. El Calvito escogió tirar para la talabartería porque para ese lado estaba más lleno de piedras lisas. Puso su arrendón en la una y aventándole el trompo lo voló un buen tramo. Saqué al Palomo desde el principio para jugar más seguro. Luego desde donde cayó el Calvito me hice como cinco pasos para atrás para usar una piedra cacariza y delgadita de la que salían a todo dar los tiros. Le di duro al Palomo, salió volando y se fue contra la pared, donde rebotó hacía adelante reponiendo el terreno perdido. Así la estábamos pasando, de una orilla a otra de la calle, hasta que en una de esas caché mal el trompo, lo agarré ya sin fuerza y no pude darle al Palomo. El Calvito tomó ventaja con dos arrendonazos que le salieron tendiditos y me dejó como a quince pasos de la esquina. Le volví a sonar al Palomo que se levantó como los aviones de las películas y después empezó a descender como si fuera en una de las resbaladilla del parque. Al siguiente intento se chiripeó el Calvito casi llegando a la esquina. Yo estaba asustado, batallaba para enredar la cuerda, la apretaba y se me deshacía por la punta. La otra esquina se me afiguraba lejos, como cuando vas nadando a media laguna y apenas se divisa la orilla. El Calvito se reía sintiendo ganado el juego. Sentí la ausencia de Fidel, de la Gata, necesitaba sus ánimos. Le pedí dos pasos prestados al Calvito, después monté cuidadosamente el arrendón en el centro de una piedra que me había sacado de aprietos el resto de veces. Me escupí la mano y lance el trompo dándole vuelta a la muñeca para que se enderezara. Antes de que tocara el suelo le jale la cuerda y se vino derecho hacia mí. Al recibirlo baje tantito la mano para amortiguar sin que perdiera fuerza, lo sentía vivo, acariciando mi mano, mientras lo mareaba puse una rodilla en el suelo, luego, fijando la vista en el arrendón lo empuje con todas mis ansias. El Palomo se trepó en el aire, se levantó como queriendo meterse en el cielo y yo lo miraba brillar como una moneda, sintiendo que el cuerpo se me hacía ligerito. Entonces escuché que me decían — ¿Martín, cuál de nosotras dos es más bonita? — vi que el Palomo volaba por encima de las bardas de las casas. Volteé a mirarla y entre los cabellos que me caían sobre la frente vi sus piernas largas, relucientes de morenas, luego volteé a ver la cara sonriente de Macrina y luego la de Meche y al final, el lugar por donde se había perdido el Palomo, y el trompo de don Diego, y algo más