Por Saúl Dávila Huízar
Teresa tiene la mirada torva, su cuerpo se envuelve en la falda negra y el chal que le cubre la cabeza, lo único que asoma entre sus ropas, es esa mirada que se llena de rencor cada vez que sale a la calle. Arrastra su existencia desde muy temprano, cuando de mañana llaman las campanas a misa; a su regreso desaparece detrás de la puerta que cede trabajosamente a el empuje de su cuerpo. ¿Cuánto hace que llegó a esa casa?. La pregunta queda suspendida de un tiempo añejo, lleno de olores rancios y de telarañas que penden del techo.
Los años volvieron polvo los recuerdos de cuando era jovencita y su rostro brillaba cuando veía a Agustín; entonces se desvivía por atenderle y anteponerle su presencia con todo el poder de persuasión de sus quince años. Poco a poco supo abrirse camino hasta sus afectos, acariciándole con la voz, al lavar y plancharle la ropa, al hacerle la cama, al preparar y servirle la comida; llenándolo de atenciones que obtenían una respuesta que alegre se aposentaba en los delgados labios del joven Agustín.
Teresa olvidó cada deseo para sí y fue dejando su vida entre las camisas almidonadas y las habitaciones limpias y olorosas, sabiendo que afuera transcurría la vida con las arrugas e imperfecciones que no se borran por más que se les alise con la mano o se les pase la plancha hirviendo; toma la escoba y empieza a barrer las flores de la bugambilia, escucha como el viento junta las voces de los que en las tardes platicaban, mientras que ella, desde la cocina cortaba el dulce de membrillo y preparaba el agua de manzanilla; ese viento junta palabras que le dicen que los deje seguir muriendo, que vuelva cenizas el recuerdo porque ya no desean regresar a este sueño que es la vida, pero no les presta atención y les da la espalda y al terminar, el viento ha vuelto a tejer una alfombra de flores rojas; pero a ella ya no le importa porque siempre ha sido lo mismo, y al acercarse al pozo con la cubeta, escucha otras voces que se confunden con el rechinar de la rueda por la que se desliza la soga empapada de agua verdosa, son voces de niños que le recuerdan que debe alimentar a los peces que en la oscuridad se volvieron ciegos, le piden que los regrese a los arroyos de aquel paraíso de agua zarca olvidado y dejado morir desde hace tanto tiempo; toma la cubeta y con pasos lentos la lleva hasta el zaguán, ahí recoge las faldas y se pone de rodillas, toma un trapo y empieza a fregar la mancha de sangre del joven Agustín que no ha querido borrarse, que sigue necia recordando cuando lo trajeron muerto. Cada vez que recuerda talla con más fuerza, como queriendo borrar todo lo que pasó aquella tarde, en que le planchó la mejor camisa y salió. Hacía tiempo que sucedía lo mismo y se marchaba llenándola de tristezas para encontrarse con la mujer que jugaba con dos hombres. Aquella tarde ya no hubo remedio; dos eran demasiado para vivir del amor de una sola mujer. Se fueron con rumbo a la mezquitera, a esa hora en que los salatres buscan el nido. Agustín caminó junto al hombre al que apenas le dio la espalda, lo asesinó. Cuando lo llevaron y lo dejaron en el zaguán, quedó aquella mancha de sangre que nunca pudo borrarse. Desde entonces el amo José se sentaba a verla tallar, y desde ahí ordenó muchas veces que le trajeran muerto al asesino de su hijo, y entraban y salían hombres con una sola idea en la cabeza. Muchos años vivió tan sólo para hacerle sentir que le estaba achicando la vida y que hasta el último rincón la muerte le perseguiría para alcanzarlo; de eso él se encargaría no importaba cuanto gastara ni que tuviera que hacer con tal de saberlo muerto. En otra de esas tardes en que el amo inclinado sobre su tristeza la observaba lavar la mancha, alguien le llevó la noticia de que por fin habían matado al culpable y que ya podía vivir en paz, era lo único que estaba esperando y murió a la mañana siguiente.
La mancha siguió allí y Teresa siguió lavándola y sintiendo la mirada triste de don José amarrada a sus manos, que no cesaron de prepararle el atole, la merienda, de sacar el equipal todas las mañanas para que tomara el sol.
Teresa se levanta trabajosamente y entra a la habitación, sacude el retrato del joven Agustín que parece mirarla todavía con aquellos ojos llenos de vida, y que le dicen que se vaya, que lo deje en paz, que no quiere seguir atado a esa casa y a sus atenciones, pero ella hace que no lo escucha y vuelve a acomodar la cama, a pasar sus manos sobre la colcha para deshacer las arrugas, a desempolvar el buró y a acomodarle la ropa, sale hacia la cocina, prende el fogón y se va hacia el corral, llena de agua la pila donde beben los animales y se va hacia la troje; y entre la pastura se recuerda cuando ella y el joven Agustín vivían sus amores y corrían llenos de paja cuando la tía Lola se desgañitaba buscándola para que lavara la ropa o hiciera las tortillas, y ella se arreglaba las faldas y salía presurosa mientras que el amo se quedaba despidiéndola con la mirada y diciéndole con la sonrisa que pronto encontrarían tiempo para verse otra vez.
Teresa no le dijo nada del niño y desde que lo mataron ya no quiso comer ni vivir, sólo trabajaba con la mente puesta en quién sabe dónde, sin importarle nada ni nadie, acatando las voces que le ordenaban los quehaceres de siempre. Una tarde en que estaba lavando la mancha apenas se dio cuenta que revivía y se volvía nuevamente líquida, que por más que la secaba le hacia sentir lo cálido de la sangre. En su esfuerzo por limpiarla sus manos se volvieron rojas.
Cuando despertó le dijeron que había perdido al bebé, pero ya tampoco le importó hacía tiempo que vivir y morir eran una misma cosa.
Los años siguientes vivió para la muerte de cada uno de los demás amos y desde entonces no le importaba que murieran, les seguía atendiendo de igual manera, era por eso que en cada una de sus noches le suplicaban que abandonara el quehacer con el que neciamente los seguía reteniendo al mundo, y le gritaban que se fuera lejos a iniciar otra vida, dónde ya no les sirviera, pero Teresa no tenía a donde ir, ni ánimos para vaciar un mundo que tanto le costó llenar, por eso cuando en las noches despertaba temblando de angustia, se iba a lavar la mancha que se había hecho más grande con la sangre de su hijo y transpiraba rencor porque no quería que el recuerdo se derrumbara en medio de esa casa necesitada de tantos olvidos.
Teresa llena de silencio con sus paso cansados, y da la espalda a las voces que le dicen que se marche, que rompa la soga con que los ata a la vida y que los hace hablar cuando saca agua del pozo, le dicen que la deje hundir en el agua estancada, pero ella no quiere escuchara más, lleva las flores rojas al patio y las entierra para que fertilicen el pequeño huerto y habla con todos aquellos a los que lleva en su mente y les dice que nunca los habrá de olvidar, que alimentará a los peces ciegos y los llevará de regreso al arroyo para que la luz radiante del agua zarca les devuelva la vista, sí eso hará; toma la cubeta, saca agua del pozo y se pierde entre las ramas cargadas de flores rumbo al zaguán.
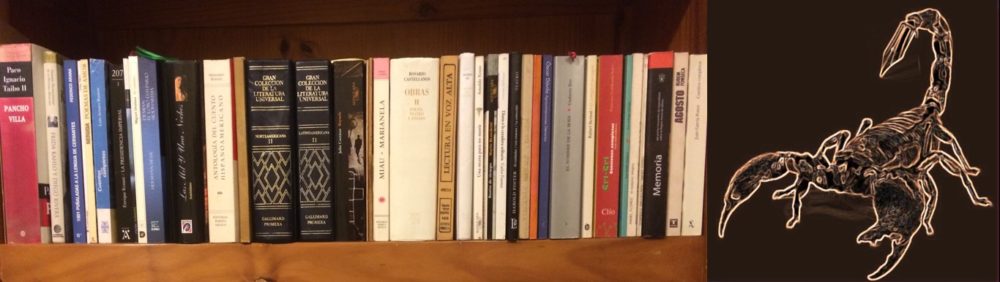
Excelente cuento. lo disfrute mucho.