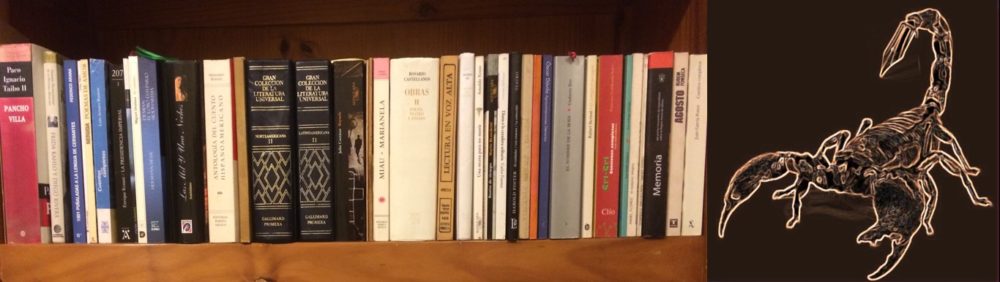Por Óscar Dávila Jara (Moralito)

Llegaste a media mañana sin la menor intención de dirigirme la palabra, como si yo no existiera, como si el tiempo que hemos vivido juntos no significara nada. Se puede decir que ni me viste, si acaso, era yo otro mueble más en la decoración de la casa. Arrastraste tu fastidio hasta la habitación y te encerraste en el baño. Tu silencio se hacía cada vez más pesado con el sol del mediodía. El calor húmedo se precipitaba inundando de sopor el aire, mientras los hielos se derretían en mi vaso.
Había empezado a beber desde la madrugada, rumiando los celos, imaginando una y mil formas de matarte, pero ninguna estaba a la altura del dolor, ninguna era lo suficientemente cruel para cobrarme la afrenta. El tiempo se detenía y tu ausencia hacía que me recorriera las venas una ráfaga ardiente, que se enquistaba en mi pecho como un nudo de rabia. Inútilmente trataba de distraer la asfixiante sensación, pero ésta se mantenía aferrada haciendo hervir mi cerebro. La certeza del engaño estaba tatuada en tu piel, en tus gestos, en tu desprecio. Era una sombra que creció poco a poco como un muro entre nosotros.
El vaso se deslizó de entre mis dedos y su estrépito al romperse me sobresaltó regresándome nuevamente a la realidad. Desde el sillón alcanzaba a oír el agua de la ducha y te imaginé sumergida en la tina, explorando los pliegues de tu cuerpo en dónde quedaron restos de caricias, te imaginé recordando el estremecimiento que te produjeron y el deseo de ahogarte, de hacerte tragar toda esa agua puerca con la que lavabas tu infamia me invadió, pero no pude moverme, me encontraba paralizado, lleno de ira, con los músculos tensos, a punto de reventar, me estremecía con ligeros espasmos y el ojo izquierdo me temblaba intermitentemente.
Cuando caía la tarde saliste del baño desnuda, ignorándome, dejando que me pudriera en mi angustia y así te recostaste en la cama. La luz de un sol rojo entraba tenue por la ventana, deslizándose sobre el contorno de tu cuerpo, haciendo brillar el vello de tu piel, ese lienzo fino en el que había dibujado miles de paisajes, en el que había escondido mis suspiros, en el que había derramado mis ansias. Me quedé contemplándote y entonces supe que nunca te mataría, que pasaría toda la vida tragándome tu indiferencia, tu olvido, estrujándome las entrañas. Tomé la copa que había preparado para ti y la bebí completa. Te recorrí una vez más con la vista hasta que me detuve a mirar fijamente tu vientre que se expandía con suavidad al ritmo de tu respiración, mientras mi cuerpo se destruía por dentro. Un hilo de sangre brotó de mi nariz y un sabor amargo me provocó nauseas, sentí que mi pulso se rendía. Finalmente mis parpados se fueron cerrando lentamente y lo último que vi fue el sol perdiéndose en tu piel.