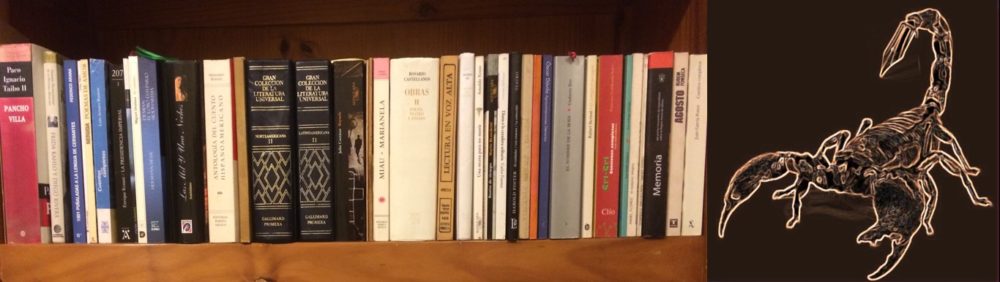Por Óscar Dávila Jara (Moralito)

Desperté con un grito que se alargó sobre la noche, perdiéndose en los rincones de la habitación. Un grito largo, doloroso, como arrancado desde la médula de los huesos, y en medio del grito, la imagen fija del rostro violáceo de José María, con los ojos en blanco y una mancha de sangre reseca desde la boca hasta el cuello. El corazón desbocado se me revolvía en el pecho, mientras la visión del cuerpo inerte de José María se repetía una y otra vez en medio de la oscuridad. Encendí la luz y la pesadilla desapareció, todo quedó en silencio y poco a poco fui recobrando el aliento. Sentía la lengua pegajosa y el cerebro hinchado dentro de la cabeza. Me recosté de nuevo, bañado en sudor, tiritando de frío, contemplando la inmaculada superficie del techo. Volví a imaginarlo, tirado, boqueando, tratando de jalar aire, mientras que una sangre casi negra iba formando una mancha a su alrededor. La certeza de que para mañana José María ya estaría muerto me provocó un estremecimiento. Sin saber por qué, la idea de que pronto, ese cuerpo ya no respiraría, que dejaría de fluir la sangre por sus venas, de que sus recuerdos y sensaciones se perderían en la nada, me causo nausea. El saber que la vida de un hombre dependiera de la voluntad de otro me repugnó, pero el odio se sobreponía a cualquier razonamiento. Cinco mil pesos. Cinco mil pesos, eso vale la vida de un hombre, la vida de José María. Con el pago de una carga de maíz, con un mes de rayas, con eso se le puede dar muerte a un hombre, eso vale darle muerte a José María y el trato ya está hecho. Por esa cantidad se sacia el odio, se deshace la madeja de frustraciones que se pudren dentro de mí. Cuando él ya no exista, el mundo será más fácil, ya no habrá angustia. Dejará de enmarañarse en mis pensamientos, ya no habrá que hacer comparaciones a cada momento. Hoy se encontrará con la muerte y después de eso sólo quedará un cuerpo vacío, sin burlas, sin ironías, un cuerpo muerto, helado, lleno de nada, entonces podré caminar libremente, ir y venir a cualquier parte sin la sensación de que voy a toparme con su sonrisa caída, con su mirada dura.
* * *
Cuando José María llegó al pueblo no le presté atención, era un avecindado más. Su parcela, sobre el camino a la Cofradía, pasando el arroyo de la Quemada, está apenas a unos veinte minutos a paso de caballo de la Encarnación y nuestros encuentros eran ocasionales, pero casi sin darme cuenta, en apenas unos días, me vi tratando asuntos que tenían que ver con él, y poco a poco se fue entrometiendo en mi vida. Mi manera de ser es calmada, sin barullos, trato de pasar desapercibido, las reuniones de convivencia me incomodan y de alguna manera, eso dio pie para que José María me eligiera como el blanco de su diversión, algo a la mano para sobrepasar el tedio en el encierro de este pueblo sin gracia y así empezó a mellar mi paciencia. Su forma de fastidiarme era dando a entender que no sabía sacar adelante una cosecha o una engorda, haciendo burla de mi manera de vestir, corriendo comentarios de que el color de mi piel era seña de que estaba mal alimentado y todo esto lo hacía como si me diera consejos, poniéndome en mal con el primero que tuviera a la mano, luego me saludaba soltando una de sus sonrisas burlonas. Pensé que todo sería nube pasajera y que no había que hacer la cosa grande, pero su empecinamiento no cesaba y aunque todo lo hacía sutilmente como si no tuviera intención, iba dejando heridas profundas en mi ánimo. Desde siempre le he dado la vuelta a los desavenimientos, toda la vida he aceptado las cosas como se me han presentado y de ese mismo modo sobrellevaba las insolencias de José María. Más delante le dio por pararse en los mismos lugares a los que yo iba en compañía de Elena, y como era su costumbre, hasta ahí llevó sus impertinencias y de forma velada comenzó a lucirse, a la distancia, dándole a entender que la compadecía, insinuando que yo no era hombre para ella, esforzándose en que yo lo notara, que sus puyazos me hirieran, que envenenaran mi juicio. Así se venían dando las cosas y llegó mayo y sus festividades y en el baile tradicional, José María se acercó a nosotros y dirigiéndose a Elena, le dijo que no se desconsolara, que sí había hombres en el pueblo. Ella retrocedió con el rostro encendido, luego volteó buscando mi ayuda. Instintivamente la tomé del brazo y la atraje hacía mí. Él empezó a reír y me quedé paralizado, en medio de los dos, con los músculos engarrotados, tensados hasta el dolor, mientras la indignación de Elena me iba invadiendo, quemándome la sangre, ella me sujetaba la mano y la presión era cada vez más intensa y me transmitía el ligero temblor de su cuerpo, mientras tanto, yo sentía un sudor frío que me escurría por la espalda. José María seguía riéndose, lentamente acercó su cara olorosa a alcohol y me dijo – si no puedes, me la prestas – luego me palmeó la mejilla diciendo – le echas ganas – y se alejó sin dejar de reír. Elena estaba lívida y sus ojos estaban vidriosos. Con brusquedad se soltó de mi mano, empezó a caminar hacia atrás y me lanzó una mirada llena de desprecio. Dio media vuelta y se fue.
* * *
El odio es un animal que traes por dentro, en medio del pecho. Te clava sus patas de araña en el corazón y poco a poco se va alimentando de ti, chupándote la vida, y crece y crece, y sabes que lo traes porque te duele, porque te amarga la boca, porque te revuelca inmisericorde en noches de insomnio y sabes que la única manera de arrancártelo es con un cuchillo húmedo de venganza, pero sientes que tu mano no es capaz de soportar su peso, que tu brazo no tiene la fuerza para acometer un cuerpo y penetrarlo, desgarrando piel, rompiendo músculos, quebrando huesos, rajando órganos, sientes que no tienes el valor de manchar el cuchillo tú mismo y por eso buscaste, por eso fuiste a la orilla del pueblo, oculto en la oscuridad de la noche, dando señas y referencias, entregando una bolsa de dinero. El verdugo te dijo que es más efectivo un balazo, más ruidoso, pero más seguro, no hay que acercarse tanto y con dos o tres balazos ya está terminado. Insististe en el cuchillo y pusiste más dinero en la bolsa, Cinco mil pesos y con cuchillo. Hecho, dijo el verdugo, mañana en la noche.
* * *
La visión de José María aventando borbotones de sangre, con los ojos desmesuradamente abiertos, el asombro y la recriminación prendidos a todos sus gestos, me perseguía sin cesar. Entre los estertores de su agonía balbuceaba acusándome una y otra vez. En el silencio de la noche se me figuraba oír el resuello de su respiración apagándose. Sabía que todavía no estaba muerto, pero el remordimiento ya empezaba a revolverse con el odio y sentía como si en medio de la noche el cielo se hubiera nublado, ennegreciéndolo todo, como si ya no fuera a volver a amanecer, como si la única ligera claridad que fuera a existir sería el brillo de los ojos en blanco y los dientes de la boca abierta de José María. Traté de apartar esa imagen y me puse a hurgar en el rencor, buscando más odio para desear más puñaladas. Traje el recuerdo de la mirada de desprecio de Elena y me revivió el ardor en la cara, con las mandíbulas trabadas empecé a lanzar golpes como poseído, buscaba entre la negrura la visión del rostro de José María e imaginaba que se lo molía a puñetazos, pero nunca aparecía en el lugar hacia donde lo había atacado. La angustia se me enredaba en el cuerpo y el miedo comenzaba a dominarme, exhausto caí tendido sobre la cama y me envolvió el silencio, la profunda oscuridad se derramó por todos lados y sentí el aire pesado, precipitándose sobre mí, oprimiéndome el cuerpo. Luego, un extraño desasosiego comenzó a roerme el alma, a meterse como un viento pertinaz por las hendiduras de mi ánimo y a llenarme de frío, de remordimientos, de culpas infinitas, quemantes como hielo, y la imagen de un José María, tirado en el suelo, rígido, con unos ojos acartonados, secos, con gusanos en la nariz, hinchado de muerte, se quedó prendida en mi mente. Trataba de alejarla de mí sin conseguirlo, sacarla del pensamiento y ahí permanecía terca, aferrada, congelándome el pecho y llenándome de dolor y el dolor se volvió más grande que el odio, más profundo, más intenso, y el rencor se opacó ante la persistente imagen de José María muerto, ante la garra que me rasgaba las entrañas y el dolor me llevó a la nausea y la nausea al vómito líquido, amarillo, lleno de culpa, de arrepentimiento y tuve la certeza de que no soportaría vivir eso por toda la vida. Bañado en sudor salí de la casa, oyendo el rumor de la noche, orientando mis pasos en la oscuridad, hasta que llegue otra vez a esa puerta a la que había llamado la noche anterior y volví a oír el eco de los golpes sobre la hoja de madera. Pasaron uno minutos llenos de silencio, de ardor en el pecho, de temblor en el cuerpo y la puerta se abrió. Le dije que ya no era necesario, que no se hiciera nada. Los tratos son tratos, me respondió, no hay rajaderas. Nuevamente le dije que parara todo que no lo matara. El dinero de todos modos ya es mío, contestó el verdugo, si sale algo malo de esto, se muere, no es amenaza. Me retiré de ahí enredado en un remolino de sentimientos. Llegué a la casa y me dejé caer sobre la cama, el cansancio me venció y desperté cuando estaba amaneciendo.
* * *
Salí a caminar para sentir el aire de la mañana, el cielo comenzaba a iluminarse de azul y se oía el despertar del pueblo, me sentí liberado, más allá del rencor y de la culpa había encontrado la calma. Caminé hacia el tendajón de Ramiro para conseguir cigarros. Lo encontré atendiendo a unos muchachos y antes de saludarme me dijo – ya sabe, mataron a José María en la madrugada, lo apuñalaron y luego le dieron de balazos.
En ese momento, el tañer de las campanas recorrió el caserío llamando a misa de muerto, escuché el prolongado lamento, sus vibraciones llegaron hasta mí y supe que ya nunca me libraría de la presencia de José María.