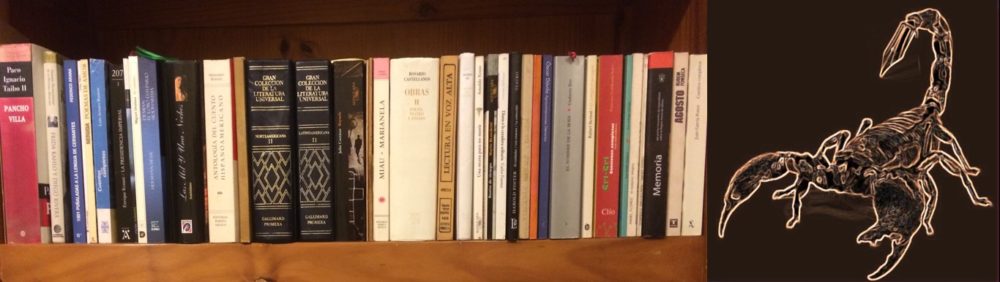Por Óscar Dávila Jara (Moralito)
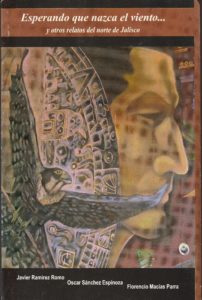
Marcelino ve el cuerpo del Málaga tirado en el suelo, amarrado a la silla, con el rostro hinchado, los ojos reventados y los labios cayéndosele en pedazos. Trata de buscar en su interior un sentimiento pero la intención se pierde en un pantano de indiferencia. No siente nada, un muerto más y no siente nada, al final, después de convencerse de que ya no hay angustia, de que ni siquiera siente esa ligera amargura en la boca que le producía mal aliento, sólo queda el fastidio. Ahora voltea a ver al Ronco y al Meche que se han quedado estáticos, sudorosos, envarados de tanta adrenalina, con la mirada enrojecida. – Otro que se quiebra – les dice, y ellos asienten con la cabeza – bien ganado que se lo tenía – agrega mientras se limpia la sangre de las manos con un trapo. Echa una última ojeada al cadáver del Málaga y les dice – háganse cargo. Ya saben, sin meter la pata –. Sale de la habitación apenas iluminada por una débil luz amarilla y atraviesa un pasillo oscuro. Oye sus pasos resonando en la noche hasta que llega a la pickup negra estacionada frente a la puerta. Se queda un momento parado, contemplando la calle, sintiendo en el rostro el aire frío y seco que se arrastra por el pueblo. Sube a la camioneta y se aleja oyendo el ronroneo del motor. Enciende un cigarrillo y se llena los pulmones de humo, aguanta la respiración, luego lo suelta muy despacio, paladeando el sabor del tabaco. Las imaginarias figuras que se crean con el humo le traen el recuerdo de Merceditas.
Marcelino oye la melodía que suena a lo lejos. El estribillo se repite una y otra vez, el bajo sexto toca envolviendo las notas del acordeón, haciendo que la nostalgia lo invada, trayendo imágenes húmedas, jaladas de lo profundo de sus entrañas, imágenes que salen lentamente como si fueran extraídas de lo hondo de un pozo artesiano y los ojos amenazan con ponerse vidriosos. Marcelino rememora los años en que no había que cuidarse de nada, no tener que mirar sobre el hombro, no tener que escudriñar todos los ruidos a su alrededor, los años en que podía lanzarse al arroyo desde el peñasco y sentir el agua fresca arropándolo, cuando podía correr por el monte con el torso desnudo enfrentando la caricia del viento, cuando podía quedarse parado bajo la lluvia y no había nada de que preocuparse. La melodía continúa, Marcelino carraspea, tose, jala una flema, la arroja con furia, después aspira hondo, cierra los ojos y ve sus parpados rojizos, atravesados por la luz de las lámparas del alumbrado, le cuesta respirar, la gordura le ha ido ganando terreno, se ha vuelto torpe físicamente, pero su agudeza ha aumentado, ahora es más frío, más calculador. Ha aprendido a moverse despacio, a hablar despacio y a pensar rápido, eso es lo que lo ha mantenido en el camino, ese camino en el que a tantos arrieros se ha sacudido. Marcelino recuerda como empezó todo. Como siempre. Todo a raíz de la méndiga jodidez. A causa de una hambre llena de angustia. Ahora ya no tenía hambre, pero igual no sentía que tuviera vida, bueno, no se le podía llamar vida a ese transcurrir de los días siempre esperando una puñalada o una bala traicionera que le abriera la espalda. Recuerda que tuvo que dejar el pueblo y agarrar camino para el norte porque Cecilia se le estaba yendo de entre las manos, tenía una enfermedad bien aferrada y no había para cuando verle mejoría, hacía falta el dinero. Alguien le dijo de alguien que llevaba gente al otro lado y se fue a buscarlo. Vendió los pocos enseres que tenía y dejó pagarés firmados. Salió una madrugada cuajada de rocío, arrinconado en la caja trasera de un camión de redilas, con un puño de billetes, una ansiedad en el pecho y sus diecinueve años. Dos días habían pasado desde que se despidió de los ojos asustados de Cecilia, de su boca reseca que se quedó murmurando en silencio, cuando a media noche se detuvo el camión en el que ahora viajaban, él, otro buscador de esperanzas y el pollero a quien le habían entregado todo el dinero. La luz de los faros cortaba la negrura del campo – hasta aquí llegamos, bájense – dijo el hombre de los ojos zarcos. Cuando descendieron del camión les indicó que se fueran de frente y que no se desviaran para que no se los tragara el desierto. Marcelino y su compañero de viaje se quedaron pasmados, ateridos de frío y de miedo, sin algo para alumbrarse no había “de frente” por ningún lado, la noche estaba cerrada, sin la luz de la camioneta no se veía nada – lárguense, con una chingada – los apremió el del camión.
* * *
Marcelino lo recuerda todo tan claro, como si viera a través de un arroyo en el que apenas se siente fluir el agua, las escenas se hacen presentes, vuelve a vivirlas otra vez, le da vueltas a los recuerdos y se mete dentro de ellos… No volví a ver a Cecilia. Cuando llegué al pueblo hacía un mes que la habían sepultado. El dinero que esperaba nunca llegó. Se fue secando mientras aguardaba noticias mías, mientras yo desvariaba perdido en una llanura apuñalada por el sol. La enterraron junto a su madre para que no se sintiera tan sola, eso fue lo que me dijeron, también me dijeron que Cecilia les pidió permiso para dormirse un ratito, nomás un ratito, mientras se sabía algo de mí, ya no ha de tardar en mandar una razón, dicen que dijo. Mientras ella se secaba yo me peleaba con la soledad y me agarraba del recuerdo de Cecilia buscando un “de frente” que no aparecía por ningún lado, cuidando que no se me enfriara la esperanza en el pecho. Así anduvimos errando el otro compa y yo. Así nos tragamos dos noches filosas de frío, cobijados con nuestra ansiedad, calmando la sed con puro miedo. Al tercer día nos levantó la migra ya medio muertos y nos encerraron dos semanas antes de retacharnos para México. Estuve todo un día sentado junto a la tumba de Cecilia, pidiéndole perdón, tratando de llorar para arrancarme la tristeza del alma, pero tenía los ojos secos y un dolor sordo, como una costra negra pegada al corazón. En la noche me levanté y anduve vagando por las calles del pueblo hasta que la madrugada se empezó a desvanecer y fui a la casa a recoger algunas cosas. Después agarré rumbo a la carretera y me prometí que nunca volvería a ese pueblo. Cuando dejé el pueblo no tenía otra idea más que meterme a la fuerza a los Estados Unidos, hacer ahora sí lo que antes no había podido. No sabía la razón, pero sentía la necesidad de cumplirle a Cecilia aunque ya estuviera muerta. Para alcanzar otra vez la frontera me tardé cuatro meses, anduve haciendo jales y pasando hambres hasta que por fin llegué al Río Bravo. Ahí anduve rondando por las cantinas para hallar el modo de volverme a colar, traía algo de dinero y me puse a buscar quien me pasara. La noche del tercer domingo de agosto entré al bar “Atracadero”, estaba por sentarme en una de las mesas desocupadas cuando vi al hombre que nos había abandonado en el desierto. Por un instante me quedé parado en medio de la cantina, como si hubiera rebotado con un muro de piedra, luego, poco a poco, sentí la sangre calentándole dentro de mí y un ligero ardor en la piel. Sin que lo notara me deslicé hacia una de las oscuras esquinas de la estancia y desde ahí, agachado sobre botellas de cerveza lo estuve vigilando. Durante la espera las imágenes se me arremolinaban apareciendo una tras otra; los ojos asustados de Cecilia, el sol amarillo picante, la mirada zarca del pollero y la negrura del desierto, la respiración me dolía, me hacía falta el aliento pero permanecí inmóvil, con los músculos tensos, como un animal salvaje acechando a su presa. Después de un rato, el pollero se levantó, abandonó la cantina y salí tras él. Lo vi encaminarse hacia el solar donde dejaban los autos, el lugar se encontraba casi en penumbra, sólo débilmente iluminado por el reflejo de las luces del bar, recogí una piedra y en silencio me acerqué a él. Cuando lo tuve a mi alcance le susurré “síguete de frente, que no te trague el desierto” en cuanto se dio la vuelta mordido por la sorpresa, le reventé la cara con el primer golpe. La sangre me salpicó el rostro enardeciéndome y volví a asestarle otro golpe sintiendo como los huesos se rompían y la piedra se hundía en su cráneo. Cayó boca abajo. En la vaga oscuridad imaginé su sangre humedeciendo la tierra. La nausea me invadió y un espeso mareo me hizo caer de rodillas. La imagen de los ojos de Cecilia se desvaneció de mi mente, en su lugar quedó fija la figura descompuesta del pollero, con los pies torcidos, el cuerpo encima de un brazo y un lado de la cabeza destrozado. Me estaba levantando cuando vi frente a mí a tres hombres armados – ya se nos adelantaron – dijo uno de ellos y se acercó volteando el cuerpo del pollero con el pie, – está frito, y sin tanto escándalo – intervino nuevamente. No sabía a que atenerme ni que hacer, no me quitaban la vista de encima. Otro de ellos se acercó a mí y arrojándome su ácido aliento me preguntó:
– ¿Cómo te llamas muchacho?
– Marcelino.
– ¿Marcelino qué?
– Campos, Marcelino Campos – contesté.
– Ah que Chelino, nos ahorraste las balas, ahora lárgate antes de que nos den ganas de gastarlas.
Me di la vuelta ofreciendo la espalda, esperando que ahí mismo todo terminara. Despacio me fui alejando del lugar, colmado de odio, de miedo, de tristeza. A la mañana siguiente crucé la frontera y me fui lo más al norte que pude. La imagen de aquel hombre muerto y la amargura en la boca me duraron varios días, hasta que poco a poco se fueron diluyendo entre días aciagos y noches de insomnio. Anduve yendo de un trabajo a otro hasta que me cayó la mala fortuna y me volvieron a regresar a México. Pasé unos meses en la frontera, ocupándome en lo que podía y por ahí de finales de marzo, mientras bebía cerveza en una fonda, se me quedó viendo un tipo que estaba en una de las mesas vecinas, luego se levantó y se acercó a mí diciendo:
– Mira nomás, pues si es el Chelino, el amigo del Peinao.
– ¿Cuál Peinado? – le respondí al hombre aquel.
– Cómo cual, pos al que le aireaste los sesos, a poco ya no te acuerdas. Hey raza, vengan para acá – dijo llamando a los que lo acompañaban – les voy a presentar un machín.
* * *
Marcelino recuerda que esa noche fue la primera vez en que mató por encargo. Radamés Leyva, el tipo que lo dejó ir cuando lo del Peinado, le puso una pistola y un fajo de billetes en la mano, después lo llevó en una camioneta hasta un barrio cercano y ahí estuvieron esperando. Esa vez no hubo odio ni tristeza, sólo vacío y soledad. Pasado un rato salió un hombre de una casa y Radamés le dijo – órale, ahí va, no nos hagas enojar, acaba pronto – Marcelino salió del vehículo, caminó hacia su víctima, cuando estuvo frente a él sacó la pistola y sin saber por qué, le dijo “ahí te vas de frente”, luego vio el asombro en la mirada de aquel hombre y le disparó tres tiros a quemarropa. Sin ninguna prisa se dio la vuelta, se fue hacia la camioneta y la abordó. Radamés escudriñaba sus gestos buscando alguna emoción. Marcelino sintió la amargura que invadía su boca y le pidió que se largaran de ahí. Después de esa noche, siguieron los encargos, el vacío atravesado en el pecho y la boca pastosa de saliva amarga. Más tarde pasó a ser guardaespaldas, así se le fueron acumulando los años, luego se juntaron una cosa con otra y terminó siendo policía, al paso del tiempo y de más muertos, llegó a comandante.
* * *
La música remueve el silencio, saca de sus recuerdos a Marcelino. Intenta borrar de su mente los rescoldos de aquellos años. Se encuentra arrellanado en el asiento de la pickup y por enésima vez toma un cigarrillo, uno de los placeres que todavía le quedan. Sus placeres son amargos, el cigarro, el café, la cerveza. El hastío también es amargo, sabe a muertos sin rostro, a hiel en una boca reseca. Lanza una bocanada de humo y enfila la camioneta hacia la casa de Merceditas. Llega a la calle iluminada y solitaria, se oye a lo lejos el ladrido terco de un perro. Las luces de la casa están apagadas, pero Marcelino sabe que ella sabe que él ya está ahí, él sabe que ella lo espera con resignación y con miedo, sabe que ella no lo ama, sabe que lo teme, que acepta la relación porque se ha visto acorralada, porque no tuvo alternativa. Marcelino sabe que ella sólo es un paliativo, un refugio en el que imagina a Cecilia y cae en cuenta que no tiene nada, ni a Cecilia, ni a Mercedes, ni nada, que todo está jodido desde el principio, desde que su mujer se murió, o desde antes y que después de eso él sólo ha venido jodiendo las cosas y jodiendo cabrones, imaginando que algún día podría tener algo, alguien. Marcelino casi siente la angustia de Mercedes escurriendo por las hendiduras de la casa, la imagina desnuda como siempre, envuelta en las sábanas, con los ojos cerrados, rezando para que él se vaya de ahí. Se estremece y vuelve a recordar la primera vez. Lo invade la sensación de tener en la mano la piedra ensangrentada, el vacío lo inunda insoportablemente, se le atora en la garganta y después de muchos años las lágrimas le brotan, sabe que no tiene fuerzas para seguir y decide que por última vez va a matar, que será la última. La melodía termina con un compás de acordeón que se extiende y se va acallando lentamente, Marcelino toma la pistola, la pega debajo de su oreja, oprime el gatillo con suavidad y la música se acaba.