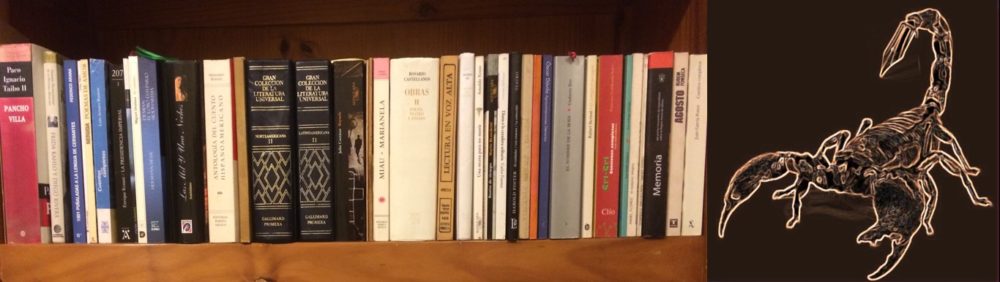Por Óscar Dávila Jara (Moralito)

Con la frente erguida avanza lentamente, sin miedo, sin angustia, con la certeza de que si tuviera que volver a vivirlo lo haría sin remordimiento, sin el menor rescoldo de culpa, lo volvería a gozar, a paladear. Una y otra vez lo dejaría navegar por las bahías de su cuerpo, apaciguar las tormentas de sus deseos y acompañarla hasta un nuevo amanecer. Lo recuerda y siente la sangre pulsando en su entrepierna, esa sangre que en poco tiempo humedecerá su cuello y se confundirá con el carmín de su vestido. Cierra los ojos y evoca su aliento amargo y dulce y se detiene momentáneamente, para que su imagen perdure, para que no se disuelva en la naciente luz de la madrugada fría. Qué vida hubiera sido, se pregunta a sí misma, si no lo hubiera aceptado, habría permanecido su alma ensordecida, su cuerpo entero como mutilado. Él es su principio y su fin, es la mirada que colorea su vida, es la copa que la embriaga, el bocado que la sacia. Oye a lo lejos, como un murmullo, las voces que la apremian, que la insultan y la instan a arrepentirse y continúa su camino, siente su pie apoyarse con suavidad sobre la tierra, en cada paso un relámpago de nostalgia asciende hasta su pecho, y conforme la distancia se va desvaneciendo, una lágrima de desesperanza nace en sus ojos, no por su sangre que va a ser derramada, sino por la certeza de que no volverá a sentir ese éxtasis, porque siente que le hacen falta muchas madrugadas llena de su voz y de su cuerpo, de sus ansias y resuellos. Envuelta en el recuerdo de él, llega al final de su camino. La ayudan a inclinarse mientras un sacerdote musita sus oraciones. Ella recuesta su cabeza real y sabe que su corazón lo teñirá todo de rojo y que si pudiera hacerlo, sería una reina infiel de nuevo.