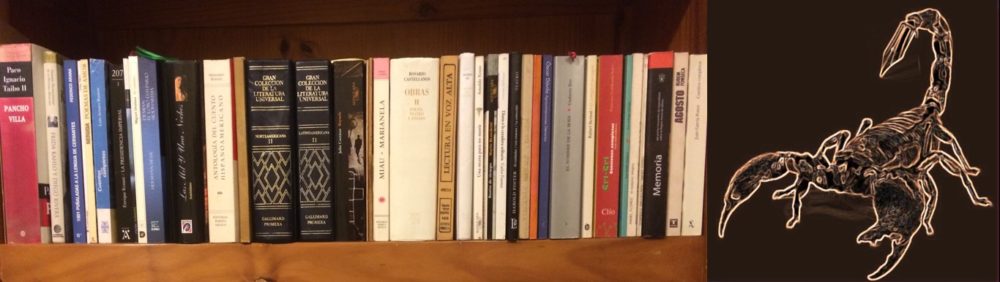Por Óscar Dávila Jara (Moralito)

Pedro iba empapado de sudor, trepando por el peñasco, escondiéndose de los rurales que lo perseguían y que eran reteligeritos para jalarle al gatillo, tronando sus máuseres, haciendo que las balas pasaran sobre su cabeza zumbando como moscardones. Las manos y los pies le sangraban de tanto raspón que se hacía, pero Pedro, liviano como si fuera venado, brincaba de una piedra a otra, encorvado para no hacer blanco, luego se arrastraba igual que lagartija, pegado a la tierra, respirando polvo. Hace dos días me subí para la sierra. Dos días y una noche, larga y dolorosa, de puro darle vuelta al entendimiento, de estar jalonando los pensamientos que se arrempujan unos a otros, nomás haciéndose bolas. Todo para qué, sí ya no tenía remedio, Aureliano estaba bien difunto, todito muerto. Si no lo supiera yo que lo dejé tirado en medio del barbecho, con el gaznate rajado de oreja a oreja. Pero se lo tenía bien ganado, me había querido sacar provecho, enredándome las cuentas y volviendo ceniza mis tierras. El sol estaba colgado de lo mero alto del cielo pelón, sin una nube de consuelo siquiera, calando duro en la espalda de Pedro, mientras éste avanzaba ocultándose de la mirada de los rurales, tratando de alcanzar la falda de la barranca para meterse entre el robledal y las manzanillas, donde ya no pudieran andar los caballos de sus perseguidores. Le faltaba un suspiro para llegar a la orilla de la arboleda, pero se le hacía largo el tramo, como los surcos del barbecho que recorría agachado, de punta a punta, a los cuales no se les ve la orilla de tanto que reverbera el sol, pero que siempre terminan. Eso le daba ánimos a Pedro, la esperanza de que la persecución terminaría en la punta de la arboleda, donde ya tendría todas las ventajas y podría dirigirse hacia diferentes lugares, dejando a los rurales sembrados en la barranca, queriendo adivinarle el pensamiento para adelantarse y cortarle el camino. El asunto me había enmuinado, pero me dije, esto debe tener una explicación y me arrendé para donde Aureliano. Cuando llegué con él le dije mis pareceres, pero me respondió que yo andaba errado y ya no había vuelta de hoja, él tenía los papeles firmados y ora esas tierras eran suyas. Le dije que las cosas no se arreglaban de ese modo, que iba a solventarle la deuda realizando unos animalitos, pero eso requiere su tiempo. Total, el Aureliano me mandó a la fregada, y de a dos veces, porque me tiro a loco y se robó mis tierras. Entonces yo me dije, pues nos vamos a la fregada Aureliano y antes de que se diera cuenta, que lo prendo con la rozadera y le abro el pescuezo. Era bien de madrugada cuando lo despertó el golpeteo de los cascos de los caballos, Pedro estaba encogido, cobijado con el gabán, acurrucado en una hondonada del arroyo.
Abrió los ojos y divisó una uñita de sol apenas, colorada como tizón ardiendo, que desparramaba su luz sobre el cielo, calentando las gotas de rocío regadas sobre las hierbas. Oyó los pasos de los caballos, y muy despacito se asomó por encima del cauce del arroyo, vio dos rurales avanzando en fila que iban a pasar cerca de donde él estaba y todavía más allá de éstos alcanzó a divisar otros tres cabalgando al parejo, separados entre sí. Se despojó del gabán y comenzó a caminar pegado a la barranca del arroyo, teniendo cuidado en cada paso para no hacer ruido. Volteó para atrás y vio a contraluz la silueta de un rural estirándose sobre los estribos, buscando con la vista en el horizonte, cubriéndose del reflejo del sol con la mano, mientras que con la otra sostenía la rienda y el fusil recargado sobre la pierna. Pedro apresuró el paso y empezó a brincar sobre las piedras del arroyo, oyendo como los caballos tomaban el rumbo contrario. Fui a la casa para echar en un morral algo de comida y un guaje con agua, tomé la pistola y me la guardé entre las ropas. Margarito llegó corriendo a decirme que ya habían mandado llamar a los rurales y que lo mejor era que me pelara. Salí por el corral brincando la barda hacia el callejón, después agarré rumbo a la Cofradía con la idea de alcanzar la Sierrita y de ahí bajarme a Bartolo, donde me estaría quieto un tiempecito, para ver qué color agarraban las cosas. Por ahí del mediodía Pedro oyó el primer tronido de los máuseres y vio cómo se levantaba una polvareda a sus pies. Se tiró al suelo y volteó a ver de dónde venía el disparo, alcanzó a ver la nubecita de humo levantándose atrás de una loma y escuchó el galope de los caballos. Se enderezó y corrió hacia el cerro, por el lado de los peñascos. Lo acicateó una nube de abejorros calientes que iban levantando tierra y destrozando piedras a su alrededor. Llegó a la ladera del cerro y empezó a trepar, ocultándose entre las piedras. Cuando iba por la laguna me topé con una partida de rurales que caminaban formados en abanico, cerrando el paso hacía la Sierrita, seguro también habían tapado las salidas de las Lajas y de Pacheco. No me quedó otra que cruzar por El Alto, que es puro potrero pelón, de ahí me fui hasta la cañada onde me agarró la noche, ya estaba envarado de tanto caminar y correr y me tiré junto al arroyo a tragar unas tortillas. Allí me quede dormido. Pedro oyó los caballos cada vez más cerca, sacó el revólver, se asomó y sujetó el arma con las dos manos, se apoyó en una piedra e hizo fuego. Los primeros dos tiros le pegaron en el pecho al caballo que venía al frente, derribándolo de bruces y haciendo que el rural saliera lanzado por el aire. Continuó disparando a los demás que trataban de esconderse en medio de la polvareda que habían levantado al rayar los caballos.
Acabó la carga de la pistola sin haber acertado a ningún otro de sus perseguidores, pero logrando detenerlos. Me les pelé a los rurales que venían barriendo la cañada, pero sólo por un rato, parece que tienen olfato de perro. Me alcanzaron aquí en el cerro y empezaron a atizarle a la lumbre, en la refriega tumbé a uno, pero se me acabaron las balas. Ellos todavía están acurrucados detrás de las piedras allá abajo, esperando que enseñe el cuerpo. Si paso el peñasco, el cerro me tapará la espalda mientras me hago hasta el robledal y de ahí me les vuelvo humo. Pedro llegó a lo alto del peñasco y saltó hacía el otro lado, cayó y se fue rodando hasta quedar medio sentado, recargado en una piedra. Se iba a levantar cuando oyó el siseo, volteó hacia su derecha y vio la serrana junto a su pierna, con la cola levantada, agitando el cascabel, encogida, lista para asestar la mordida. Por el lado donde se encontraban los rurales no se escuchaba nada, el siseo crecía, la víbora inmóvil, con cabeza como punta de lanza sólo lengüeteaba. Sentía el sudor bajándole en arroyos por el cuerpo, tenía la boca reseca y sentía un fuerte mareo. La víbora se arrastró lentamente y Pedro recordó la sangre de Aureliano deslizándose entre los terrones de los surcos, brillando de tan roja. Soltó el aliento contenido, provocando que el animal se pusiera alerta y meciera nuevamente la sarta de anillos del cascabel. Miró al cielo con su gran mancha amarilla apachurrándolo todo contra el peñasco, luego a la víbora con sus manchas como sombras de cerros en la lejanía. Tanteó la distancia entre la serrana y su pierna para ver si podía quitarla antes de que lo mordiera el animal, pero sabía que éste volvería a lanzarse como un resorte alcanzándolo irremediablemente. También sabía que allá del otro lado del peñasco, los rurales se acercaban. Entonces cayó en cuenta de que la única oportunidad, era tratar de agarrarla antes de que le llegara a la pierna. Jaló aire despacito, como si fuera el último y no quisiera acabárselo, cerró los ojos e imaginó la noche cobijándolo con una piel de mujer morena, con olor a agua de río, luego los abrió y sacudió la pierna al mismo tiempo que estiraba el brazo. La víbora se lanzó con el hocico abierto, soltando hilos de baba. Pedro se estremeció y sintió que se le vaciaban las venas, abrió los dedos como si fueran garras de gavilán y después los cerró bruscamente sobre la serrana, hundiéndolos en la carne, el animal chicoteó y trató de enredársele en el brazo, pero le azotó la cabeza contra las piedras hasta que se aflojó quedando colgada de su mano. Pedro sintió que otra vez pisaba la tierra, que sus pulmones seguían hinchándose con el aire del campo, que el sudor de su cuerpo se secaba bajo ese sol inmenso. Agarró la víbora con las dos manos y la alzó sobre su cabeza para mostrarla a la serranía. En ese momento, bajo un cielo azul profundo, lleno de luz, Pedro sintió dos colmillos calientes que le destrozaban la espalda, llenándole de plomo las entrañas