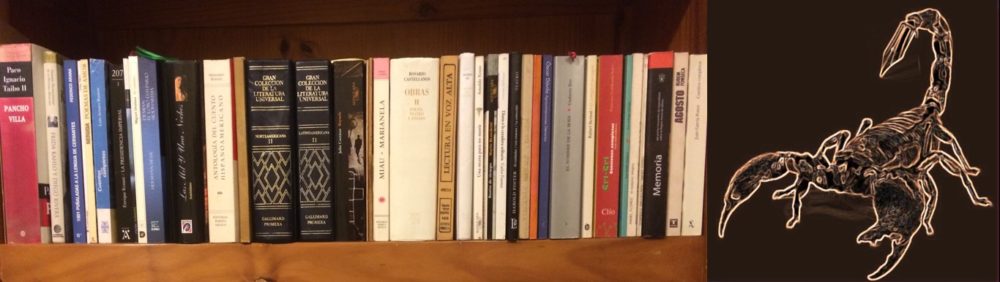Por Óscar Dávila Jara (Moralito)
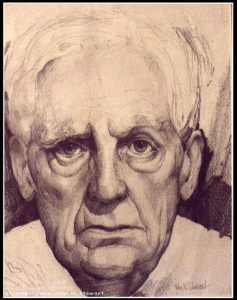
Inicio el viaje en la madrugada, cubriéndome con un abrigo de esperanzas para soportar el frío cotidiano del camino. Me detengo por primera vez frente al espejo, que salpicado de tristeza muestra un rostro desgastado, con múltiples y diminutos arroyos que conozco casi de memoria. Cierro los ojos y la imagen se desvanece en el tiempo, se pierde en la oscuridad, giro sobre mí y lentamente los abro y avanzo hacia esa luz que se ve como el final de un túnel. Salgo de la recámara y veo los rayos del sol que agitan las partículas de polvo en el aire, que pasan a través de mí como si estuviera hecho de gotas de agua. Entonces pienso en tus lágrimas, con las que aderezabas todos esos platillos siempre rebosantes de olores, de esos olores que están almacenados en cada uno de los espacios de esta cocina por la que transito, en la que siento tu silueta desplazándose de una esquina a otra, llevando a todos lados tu pelo negro, que ahora imagino que acaricio, pero mi mano sólo cruza el aire y mis labios se resecan, mis labios que incansablemente te besaron y que bebieron tus estremecimientos como si lo hicieran en un oasis.
Nuevamente emprendo el camino, abro la puerta y espero a que tu recuerdo salga delante de mí. Me paseo por esas calles por las que van tus pasos y oigo el ruido, que no tiene nada de la música de tu respiración, esa respiración entrecortada con que me acariciabas el rostro, en esas madrugadas frías, cuando te montabas en mí y con tu lengua larga y dulce me sacabas de la boca trocitos del alma, mientras yo te cubría en un tejido de abrazos y caricias, y tú gemías y yo cerraba los ojos y escuchaba la música de tu respiración agitada y ponía mi mano en tu seno para sentir el ritmo de tu corazón en el momento justo en que te deshacías hundiendo tu rostro en el mío.
Llego a la farmacia y le entrego al dependiente el maltrecho papel amarillo en el que se encuentran dispersas unas cuantas letras y una rúbrica, pasea su mirada por la receta y luego por mi rostro – ¿Lo tiene? – le pregunto y asiente con la cabeza. Silenciosamente da la vuelta, se mete detrás de los estantes llenos del olor ácido de las medicinas, ese olor que acompañó tus noches tanto tiempo. Un momento después el dependiente sale con el envoltorio que instantes más tarde se aloja en mi abrigo, y con paso lento me dirijo al templo. Una vez frente a él, entro y me arrodillo. Busco en la memoria una oración sin encontrarla y recuerdo tus ojos negros, tu pelo oloroso a mujer recién amada, bajo el cielo negro de esa noche fría en que me cobijaste con tu sonrisa de miles de estrellas encendidas, como las pequeñas velas de los altares recónditos, de feligreses fortuitos que todas las noches susurran oraciones que no sienten y que no recuerdo.
Más tarde, camino por esas viejas banquetas, cansadas de ser vagabundas de un mismo sitio y muy despacio, como el ocaso, me acerco a la casa y paso delante de ella sin detenerme, sin voltear a verla. Doy la vuelta a la manzana para dar tiempo a que llegues, a que perfumes tu cuerpo y te cepilles el cabello. La vuelta termina y me detengo frente a la puerta pensando que es la penúltima parada y trato de adivinarte, y adivinar tu cuerpo sobre la cama e imagino tus ojos con la vista fija en la puerta de la habitación, imagino como tú me imaginas imaginándote mientras estoy parado frente a la casa, jugando nerviosamente con mi miedo. Ese miedo al que me sobrepongo entrando a la casa que se ha vuelto más fría, y contengo la respiración para oír el roce de tu piel, pero no escucho nada y creo que estás inmóvil, sin parpadear, con el brillo de una lágrima nueva en los ojos, pero las esperanzas de mi abrigo se desvanecen y el frío me cala y tiemblo al abrir la puerta de la habitación oscura y avanzo hacia la cama y aspiro el aire tratando de encontrar tu aroma, hasta que finalmente me convenzo de que te di muy poco tiempo para que llegaras, de que nunca habrá suficiente tiempo para que otra vez perfumes tu cuerpo, y saco el envoltorio de la bolsa y del envoltorio el frasco tibio que descansa en el hueco de mi mano y pienso en el final de este viaje, de nuestro viaje, y me siento sobre la cama llena de tu ausencia y abro el frasco para beber de su tibieza pero el aroma que sale de él me lastima y lo suelto sin beberlo y me revuelvo en la cama buscándote y agito las manos hurgando en la oscuridad de la habitación, me levanto y torpemente deambulo tropezándome con los muebles y escucho que el frasco golpea contra el suelo y adivino el líquido derramándose, y te vuelvo a perder como ese día en que se te derramó la vida y no pude hacer nada para contenerla, ese día en que inició este viaje.