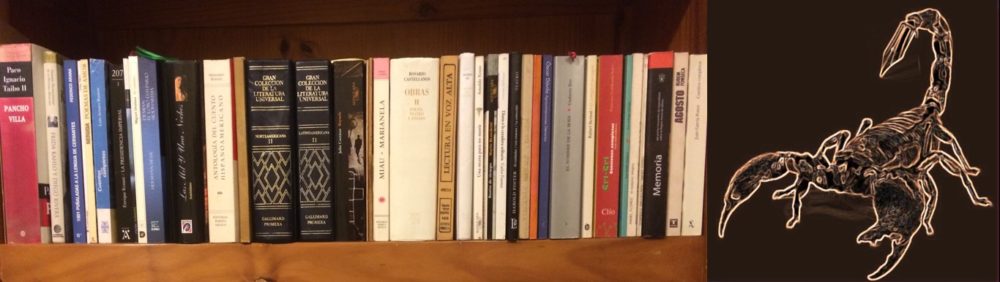Por Óscar Dávila Jara (Moralito)

Ese día el cielo se ennegreció y empezó a lanzar unos goterones que dejaban sus manchas húmedas en la tierra, recuerdo que rápidamente recogí y enredé la piola teniendo cuidado de no picarme con el anzuelo y pensé que con un clima así era imposible continuar cualquier día de campo. Cuando la lluvia arreció alcancé a ver como del otro lado de la laguna todos corrían a refugiarse a la casa grande, de la cual todavía me encontraba lejos. Sobre la ladera del robledal, mucho más cerca, estaba la finca que hacía las veces de troje y hacia allá me dirigí. Al llegar empujé el gran portón de madera, abriéndolo solamente lo necesario para poder pasar, después volví a emparejarlo y con la poca luz que entraba por las ventanas fui reconociendo las cosas que se encontraban en el lugar.
Hacía un año que no había estado en la troje, fue cuando salimos de la secundaria y mi primo y yo fuimos a fumar, acostados en el montón de mazorcas de maíz, entre el olor de fertilizantes y monturas de cuero sudado. Esa vez fue como un rito de despedida, él se fue a ciudad y yo me quedé en el pueblo.
Después de sacudirme el pelo fui a sentarme en una pequeña estiba de costales de frijol y ahí me puse a sentir el olor de la tierra mojada, tan típico del clima lluvioso y apenas habían transcurrido unos instantes después de mi llegada cuando el portón se abrió y la claridad de la tarde iluminó el interior de la troje y la figura de la tía Elena, completamente empapada, apareció en el umbral. Cerró y dejando un rastro de agua tras de sí, se dirigió hacia donde yo estaba. Se detuvo y me quedé viendo el temblor de sus labios y entre ellos sus blancos dientes que tiritaban de frío. Tenía el vestido pegado al cuerpo, como una segunda piel de colores que delineaba su figura y el abrazo que ella misma se daba resaltaba sus senos firmes. La primera caricia que una mujer me hizo como mujer, fue de la tía Elena, fue la caricia que me hizo con sus ojos claros en esa tarde de clima lluvioso, después de la cual, dándome la espalda, me pidió que le quitara el vestido y a la luz de los relámpagos, intermitentemente, fui descubriendo la piel de la tía Elena, secándole la humedad con esa sed ingenua de mis manos, deseando que la tormenta no terminara. Más tarde cuando ya sólo se escuchó el goteo de las acanales, en medio de la penumbra la tía Elena se vistió, y sin decir nada, sin voltear, desapareció.
Desde esa vez, siempre que vuelvo busco aquella mirada de la tía Elena, pero los días han sido soleados, y las tardes calurosas.