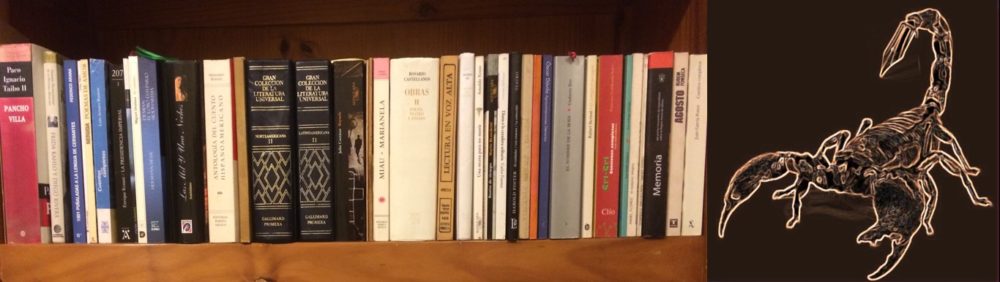Por Saúl Dávila Huízar
Cuando me fui, ya todo estaba dicho. Los motivos de mi partida no convencieron a nadie pero de igual manera me marché. A esas alturas y después de tanto desmadre ¿Qué podía importarme la opinión de unos interesados nomás en el pinche dinero?. Aunque desde el principio lo confieso, yo también quise creer que la teníamos hecha, ¡qué bueno!, todo tiene su consabida dosis de riesgo, pero ¡carajo!, el que no se arriesga pues nomás no cruza el río. Y vaya que sí crucé el río, y el freeway y la playa, nomás porque el pinche de mi patrón no tenía papeles, quesque para él, gran personaje de la mafia, era más seguro cruzar por el cerro. Y ahí me tienen siguiéndolo a todas partes y pasando las de Caín, escondido en los matorrales, entre los puentes, en los tubos de los drenajes; hasta el cogote de lodo, porque de que traías un migra detrás de ti, no te quedaba otra que zambullirte en el agua por más puerca que estuviera y ya; en lo mero hondo de la charca, podías decirles de todo y hasta mentarles la madre, sin que ellos se acercaran siquiera por miedo a ensuciar el uniforme. El caso es que sí sufrí, no sólo anduve detrás de él como perro faldero, sino que me hizo pasar cada pinche aventura que dios guarde la hora; como la de aquella noche que hizo bajar a unos cabrones sicilianos desde lo más intricado del New York, nomás para regañarlos, porque según él, no comerciaba con cacahuates y de l manera más osada les sentenció, que si querían hacer bisne de a de veras, tendrían que venirse forrados con un buen billete para comprarle un barco, o ya de a perdis la carga de un camión. Con esto los dejó tan pendejos que metieron la cola entre las patas y se fueron a su casita a juntar los millones. Al patrón le dio tanta hambre la sermoneada que me pidió prestado veinte dólares y mandó al malandrín por unas pizzas. Esa fue la primera vez que saqué dinero de mi bolsa para financiar sus expediciones, (como a él le gustaba decirles) después se le hizo costumbre y desde entonces, así necesitara comprar un alfiler, era yo el que tenía que apoquinar, ya que entre la bola de vaquetones no había ni uno sólo que trajera un centavo partido por la mitad. ¡Ah pero eso sí! No paraban de presumir acerca de las inmensas fortunas que por sus manos habían pasado mientras narraban hora tras hora sus truculentas historias criminales y las calamidades y atrocidades, que para conseguirlas habían cometido.
El malandrín, hombre de corta estatura y obsesión por el buen vestir, contaba entre los más notables hechos de su impresionante carrera delictiva, el robo de válvulas que a lo largo de todo un sexenio realizó, en perjuicio de conocida paraestatal, infamia que durante ese tiempo le permitió, llevar una vida de holgura y no pocos placeres sabiamente administrados, hasta que fue descubierto y tuvo que poner pies en polvorosa. El güero, otro más de mis colegas, hombre de ensortijada cabellera y prominente barriga, se vanagloriaba de ser famoso personaje de corrido, inmortalizado por la hazaña de haber cocinado a bazucazos a dos policías de su rancho. Mi patrón llamábase Pancho, individuo carismático, que a decir de él, tenía facultades sobrehumanas que le permitían escuchar más allá de lo audible para el común de los mortales, ponerse sobreaviso merced a un muy cacaraqueado sexto sentido, y sobrevivir con una notable facilidad (a costas de los demás según pude constatar personalmente). Aunque su equipo de confianza ya estaba bien definido, nunca desdeño a nadie como posible socio, y entre su camarilla de colaboradores se encontraban individuos de los más variados rubros y oficios; desde el agente de bienes raíces y en cuyas casas vivía con la explícita promesa de comprarla, hasta los muebleros que tan solícitamente se esmeraban en decorar y redecorar el citado inmueble para que nuestro jefe pudiera vivir a sus anchas y como en él era costumbre. Restauranteros, dueños de lotes de autos, fontaneros que en ese orden suministraban comida, algún auto prestado (para realizar maniobras y misiones) y reparaciones de todo tipo, complementaban la corte y séquito de mi patrón; y de entre sus “colaboradores”, los banqueros, con quienes solía discutir por horas condiciones preferenciales para sus inversiones, o posible traslado de sus millones de dólares directamente desde las islas Caimán, eran sus “clientes” más distinguidos. A ellos les pedía una “corta” para los “guairos” y los papeleos que, este tipo de maniobras, solían requerir.
Cabe mencionar, que mi excelso jefe, tenía una debilidad muy especial por el bello sexo y no había dama, que obnubilada por el sueño de riqueza y poder, no se le rindiera y se le entregara; aunque después de un tiempo, corto generalmente, abandonaban la plaza, cuando veían que sus sueños no tenían para cuando y que mejor era reincorporarse a sus respectivas actividades, so pena de añadir a la más espantosa de las crisis moral, la penuria económica. Mi patrón era asimismo un hábil maquillador de la realidad, y ahí donde todos veíamos un grupo de turistas disfrutando de un recreativo paseo, él veía a los calzonudos, (como él solía llamarles), hindúes o paquistaníes, con quienes según él estaba realizando importante negocio. Y ahí donde todos veíamos un auto de policía haciendo una ronda de rutina, el veía el más inminente de los peligros, logrando que en no pocas ocasiones, se volvieran realidad sus delirios de persecución, porque en medio de su nerviosismo, se ponía enfrente de ellos contraviniendo de la manera más tonta las más elementales normas de manejo; resultando de ello, en más de una ocasión, tremebundas corredizas en las que siempre era yo quien terminaba asumiendo todas las consecuencias legales y económicas, que de estos casos se derivaban. Así que poco a poco me fui cansando de los múltiples abusos de los que me hacía víctima; como cuando otra vez, me hizo pasear con un bulto de cemento a altas horas de la noche por una ciudad infestada de policías; y yo muerto de nervios creyendo que lo que traía en la cajuela del automóvil era la muestra de la mercancía con la que pensaba transar. Y así, una y otra vez, me hacía pagar caro mi noviciado y mi tránsito a la vida de ocio y ostentación. Como cuando en otra ocasión, que me iba a presentar con sus jefes, me hace comprar un viaje redondo en clase ejecutivo a Sudamérica y gastarme un dineral en trajes, para dizque, estar a la altura, y poder alternar sin inhibiciones con la gente clave de Colombia. Debo decir que nunca fui a Colombia, que nunca conocí a sus jefes, pero desde entonces y gracias a él me hice de una cierta reputación de personaje elegante. Estos fueron sólo unos cuantos episodios de los múltiples que plagaron mi vida mientras que fui su empleado, de ellos acaso sean los menos deshonrosos y los más dignos de contarse.
Durante el tiempo que anduve tras sus paso, compró hoteles, restaurantes, condominios, autos, departamentos en la playa, y toda suerte de bienes muebles e inmuebles, cuyos dueños aceptaran en vez de dinero constante y sonante, promesas de pago. Para ello se sentaba a negociar un precio, como si de veras, llegaba a algún acuerdo, vivía o utilizaba el bien por algún tiempo mientras le daba largas al cierre de la operación, y cuando ya la situación se volvía insostenible, simplemente se mudaba a otra de las múltiples casas que estaba negociando, o devolvía el automóvil o bien en cuestión, poniendo de disculpa el pretexto más baladí, sin llegar nunca a cerrar ningún trato y pagar como tradicionalmente sucede en cualquier compraventa que se precie de serlo. (cosa que, juro, nunca ocurrió en el tiempo que anduve con él). Así vivió, comió, vistió, y hasta internó en un hospital a su poco agraciada esposa, para que le arreglaran la horrible nariz atrofiada por tremendo izquierdazo que Pancho le propinó en un momento de ofuscación, ante el reclamo (improcedente a todas luces) de las atenciones que, en opinión de su mujer, eran injustamente distraídas de la sacrosanta institución conyugal. De dicho hospital no sólo sacó la operación de la imperfecta nariz de su esposa, y atenciones y cuidados para sus dos niños histéricos, sino que vivió, mientras se pudo, un tórrido romance con una de las enfermeras que a su vez tenía sus “queberes”, con el mero jefe de médicos, que tan de buena gana y ante la esperanza de ser financiado con un complejo hospitalario de alta envergadura, se hacía de la vista gorda y hasta lo solapaba con la esperanza de conseguir que más fácilmente se volvieran realidad todas las promesas que Pancho le había empeñado. Pero al igual que en otras muchas ocasiones, la falta de claridad y de hechos fehacientes, comenzó a desgastar la credibilidad del doctor, hasta que un día explotó y decidió terminar con la zozobra y con la sangría económica a que estaba siendo sometido: librándose de una vez y para siempre, tanto de mi patrón como de su sacrosanta enfermera.
Ahora ya después de tanto tiempo, digo para mis adentros, que aquella fue una sana decisión, y que yo debí haber hecho lo mismo, y al igual que los grandes campeones tener una retirada honrosa y muy a tiempo. Pero no fue así, continúe a su lado no importando que veía, que sabía o que me dolía, porque siempre me he jactado de ser un hombre de lealtades, y porque de todo lo que puse en juego, esperaba verle el final, y aunque la razón me decía que nada de lo que esperaba podía ser bueno, abrigaba una pequeña esperanza, ya no digamos de convertirme en el magnate que siempre soñé, sino de al menos recuperar una parte de mi muy disminuida hacienda. Fueron varios los acontecimientos que una y otra vez posponían mi partida, y encendían de nueva cuenta mis sueños de riqueza, como aquella vez que mister Melqui entró a la habitación donde estábamos descansando, diciendo que por fin había visto una maleta repleta de dólares que traía Pancho para pagar los honorarios del equipo de trabajo que estaba en coordinación con nosotros; porque han de saber, que una de las tantas veces que subrepticiamente intenté esclarecer la verdad y sinceramente con el patrón para que nos dijera la neta, él muy seriamente me confesó que toda la gente que estábamos cerca de él y que en apariencia formábamos el “núcleo” de su gente de confianza, sólo éramos una especie de grupo de trabajo “fusible”, cuya misión consistía en atraer la atención y permitir que el verdadero equipo realizara sus funciones de manera más desahogada. Fue entonces que me dijo que él estaba en lo dicho, que consideraba los riesgos que afrontábamos y que de igual manera seríamos generosamente recompensados. Muchas de las cosas que estuvimos haciendo durante los últimos meses, absurdas las más de ellas, encontraron un poco de sentido ante tales razones, aunque no me devolvieron la tranquilidad del todo; como aquella vez que me mandó a recoger un paquete a la estación del trolebús, lugar en que estuve parado como tres horas, y ni señas de quien debía estarme esperando, y yo ahí todo nervioso, sin saber que hacer ni que decir, en frente del guardia de la estación; hasta que decidí meterme al baño que apestaba horrores, nomás para no estar calentando el lugar, y ya después como de siete horas, sin comer y sin dormir, que le llamo al patrón y que me dice que lo disculpara pero que se le había olvidado a donde me había mandado y que ya que andaba por aquellos rumbos que aprovechara para llevarle unas pizzas porque tenía mucha hambre. Esos es lo único que me consta, siempre la traía atrasada y siempre tenía una justificación del porqué de sus estrategias por más absurdas que éstas fueran, y cuando no estaba probando tu lealtad, te probaba para ver que tan de huevos eras, o como actuabas bajo presión. Sólo que casi siempre las presiones eran para mi bolsillo, y en esas circunstancias, siempre quedaba fascinado con mi desempeño. Recuerdo como si fuera ayer, aquella vez que pasamos enfrente de una patrulla, y sin decir agua va, que les para el dedo y que se voltea muy complacido y me dice: ¡ora sí agárrate! Porque vamos a ver que tal manejas, ¡claro! Para él era muy fácil, tanto como que yo era el que siempre pagaba y terminaba viendo hasta lo último y afrontando las consecuencias de sus pendejadas; así que esa vez que le meto la chancla al carro, “su mechito”, como cariñosamente le decía, y que no nos ven ni siquiera el polvo. Pero él, de todas forma, para asegurarse, que me dice: párate en la esquina que ahí me bajo, y pícale para que no te agarren. Y ya sabes te espero en el restaurante. Así lo hice, pero contraviniendo el espíritu previsor que caracterizaba a mi patrón dejó, en esa ocasión, olvidado sobre el asiento del automóvil, un pequeño guardamonedas del que nunca se separaba. Cuando me di cuenta ya lo tenía en la bolsa sin saber que hacer.
A Pancho le servimos de choferes, de mecenas, de damas de compañía, de pantalla, de alcahuetes, de recaderos, de cocineros y hasta de niñeras. Pancho tenía dos niños, Panchito y Anita. El primero era un niño esquizofrénico que le encantaba jugar rudo, así que de vez en vez, jugando, le atizábamos sus buenos cocolazos, porque además de que todo aguantaba parecían gustarle. Entre juego y juego nos desquitábamos de lo lindo con el mugroso escuincle. Era de la niña de la que todos procurábamos cuidarnos, porque de la nada le entraban unos berrinches que para el patrón eran insoportables, y la única forma de callarla era dándole el brazo para que lo mordiera; así que nomás veía venir los síntomas y que nos la turnaba para que apechugáramos; pero toda vez que se le pasaba, nos íbamos directito con el brazo bien entumido a buscar al Panchito para jugar y desquitar el coraje. En aquellos días andaba todo nervioso, llegaba a casa y antes de entrar, le daba dos o tres vueltas para ver si no había algo fuera de lugar. Todas mis conversaciones telefónicas aludiendo al asunto, las hacíamos en clave, de tal manera disfrazando las palabras que al final no nos entendíamos ni madres y por más que tratábamos de darnos confianza unos a otros de que podríamos eventualmente obtener algún beneficio (y no precisamente espiritual) las evidencias eran desalentadoras, y el equipo de repente se caía anímicamente por lo fatigoso de estar parado vigilando la casa, o haciendo viajes interminables de hotel en hotel a las entrevistas en que Pancho concertaba negocios y de las que personalmente ninguno de nosotros pudo dar fe. Era pues cosa de todos los días debatirnos en el tedio permanente de acompañarlo al supermercado, a jugar béisbol o cuidarle los niños.
En aquel tiempo mi economía marchaba sobre ruedas y tenía algún dinero ahorrado, pero la manera en que era inmisericordemente vilipendiada, en la compra de muebles (de segunda debo aclarar y agradezco la contemplación que Pancho tuvo para conmigo que sino a estas alturas), pagos de renta, de servicio telefónico (pues han de saber que mi patrón tenía una gran necesidad de mantenerse en contacto con los máximos jerarcas de la cosa nostra sin importar en que parte del mundo estuvieran) e infinidad de minucias más como esas, la redujo a una insignificante cantidad que no servía para maldita cosa. Así que durante los últimos días que estuve con ellos la estrategia implementada era llegar sin blanca de tal forma que aunque quisiera no pudiera cooperar con un centavo más. Debo decir que en esos momentos aciagos en los que no se definía totalmente el gran negocio en el que estábamos “trabajando”, compartimos con una profunda vocación democrática y solidaria pan y cebolla; y yo un poco descreído por todo lo que no había visto y por todo lo que sí había pagado únicamente esperaba el momento de la verdad por amarga que ésta fuera. Ya no era tiempo para recriminaciones y si había puesto a la ruleta lo menos que podía hacer era esperar a que se parara.
Pancho tenía un cariño muy especial por su mercedes, su cadena de el águila y por su esclava recamada de brillantes. Aún recuerdo cuando en cierta ocasión tenía que cruzar la frontera por el cerro, y para no ser víctima de los innumerables bajapollos que asaltan a los indocumentados, me las dio a guardar con miles de recomendaciones, y no se porqué, pero me dio la impresión de que tenía miedo de no volver a verme. Pero como, repito, siempre he sido un hombre de lealtades, desaproveché esa gran oportunidad para ponerme a mano. Era tal su devoción por el “meche” que buscó un mecánico ex profeso para hacerlo su socio y de paso, granjearle los cuidados tan especializados que requería esa maravilla de tecnología automotriz. El famoso meche no se le caía de la boca y le prodigaba más atenciones y cuidados que a nosotros y a su familia entera.
Los últimos días que pasé con el equipo, fueron tristes en realidad. No obstante de haber llevado nuestra misión a feliz término, (a decir de Pancho) el dinero escaseaba y no teníamos las mismas atenciones, al menos en cuanto a la comida se refiere. Como yo tenía rato jugando la estrategia del “sin dinero”, no se veía por donde realizaran las tres comidas. Fue en una de las muchas tardes en las que nada teníamos que hacer, que Pancho nos empezó a llamar uno por uno hacia la terraza que se habría hacia la parte norte de la ciudad, y una vez que me tocó turno, me puso la mano sobre el hombro, me miró fijamente a los ojos y me dijo: ya estuvo, te felicito por lo bien plantados que los tienes, te corresponden cuatrocientos mil de los grandes, y si quieres, puedes tomar parte del sobrante de la transacción para que la realices por tu cuenta. Yo que nunca he pecado de ambicioso le dije que con el dinero estaba bien, que con lo demás él sabría lo que hacía; me dio la mano y me abrazó, ya cuando salía me dijo: vente mañana porque te voy a entregar. Cuando él se refería a entregar yo quería entender que me iba a pagar lo digo y no por hacer luz en cuanto a los conceptos que se han acuñado en el oficio, sino porque se convirtió en la palabra clave que dio rumbo a los siguientes acontecimientos. La famosa entrega nunca se llevó a cabo, no me pagó, y me trajo toda una semana cargando en mi automóvil tres maletas vacías; ya para entonces un servidor estaba previendo otra forma de cobrarme, así que las últimas veces que lo vi ya me daba los mismo. Por eso cuando les dije aquello de que el dinero no me importaba y que lo que verdaderamente importante era la vida y la tranquilidad, la amistad, etc., no me lo creyeron, pero de todas formas me fui. Y es que, en aquella vez en que Pancho me abandonó a mi suerte, cuando me di cuenta de que en el monedero que dejó olvidado en el “meche”, estaba el título de propiedad del automóvil, supe que no la había visto de gratis. Lo tomé y después de un tiempo prudente, lo registré a mi nombre y lo reporté como robado. Sólo esperé a que la policía me lo entregará de sus manos.
Yo por mi parte siempre he sabido que el mantenerte dentro de una línea y apegado a los principios de lealtad y honestidad que han regido, y seguirán rigiendo mi vida, siempre paga. Después de todo ese tiempo en que mi economía sufrió tantos quebrantos, me doy cuenta que la providencia quiso recompensarme, restituyéndome en mis penurias con un auto de lujo, que me hizo pronto olvidar todos y cada uno de los sinsabores que el destino y Pancho me hicieron padecer. Ahora ya después de tanto tiempo, y de haberle perdido las huellas a mi patrón, suelo encontrarme ocasionalmente al güero, y al malandrín, y ambos me dicen que cuando de vez en vez por casualidad lo topan, él todavía se acuerda mucho de mí y de aquella famosa entrega. Lo que no me queda muy claro es si Pancho se refiere a la entrega que debió hacerme de mis honorarios o, a la entrega que yo mismo me hice de su automóvil, o a la que hice de él a la policía, cuando le dieron diez meses por conducir un vehículo que había sido reportado robado. Lo único que me apena es que haya pasado todo ese tiempo en prisión nomás por no haber resistido la tentación de manejar su querido “meche” sin papeles.