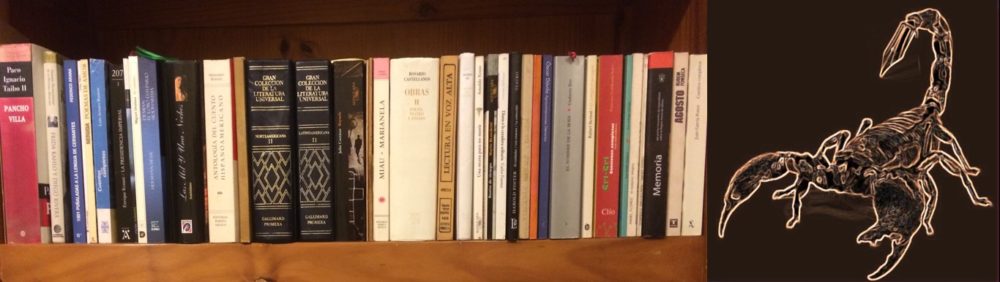Por Óscar Dávila Jara (Moralito)

Comienzo a despertar. Estoy tirado en el suelo, la cabeza me duele y tengo sed. Escucho la voz de alguien que me habla. Recuerdo que me levanté en la madrugada fresca y húmeda de rocío y salí en silencio para no despertar a Soledad y a los niños. Me paré un momento en la puerta para respirar el aire recién bajado de los cerros. Todavía estaban los faroles encendidos y las calles se encontraban desiertas. Me eché a andar pensando qué decirle al patrón. Cómo decirle que no me corriera, que ya no me iba a emborrachar, que si me emborracho es de pura tristeza, tristeza de ver como los niños se van secando como plantitas a las que les falta el sol y si me quita el trabajo, ora sí que se me marchitan, tristeza de ver como Soledad guarda sus lágrimas para que cuando yo llegue a la casa pueda enseñarme sus ojos limpios y con brillo, esos ojos que acarician la angustia que traigo pegada al corazón.
Llegué al taller y la puerta todavía estaba cerrada, aún no llegaba el patrón. No se me había ocurrido qué decirle y de nuevo me nacieron las ganas de esperarlo en el marco de ese oscuro portal a donde no llega la luz del farol, emparejando la respiración con sus pasos para que no escuchara ningún ruido y sin que se diera cuenta salirle al paso clavándole el cuchillo una y otra vez como si se lo clavara a la tristeza de mi corazón y ver su sangre regándose por el suelo como los pedazos de mi odio resquebrajado.
Lo escuché venir y supe que era él por el silbido, siempre el mismo. Cuando pasó frente a mí me agaché y le dije – Patrón, patrón -, no me hizo caso y siguió caminando. Me di la vuelta y fui a tocarle a Chema para que me vendiera una botella.
Ahora la voz es más clara – ¿Por qué no te fuiste? – me dice, entonces me doy cuenta de que estoy en la cárcel y todavía sin comprender pregunto – ¿Irme? -, y la voz vuelve a decir – ¿Por qué no te fuiste? si ya lo habías matado.