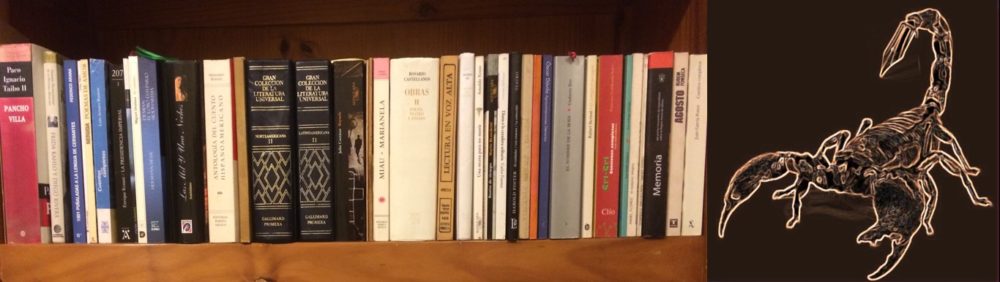Por Óscar Dávila Jara (Moralito)

La oscuridad cerraba la noche y el viento silbaba arrastrando las nubes que olían a próxima lluvia. Las ramas de los árboles se inclinaban como haciendo reverencias. Los grillos sólo de cuando en cuando cantaban y su canto se confundía con el llanto del niño. Dentro de la choza, con el corazón apretujado de angustia, Dolores abrazaba a su criatura que hervía en fiebre. El viento que se colaba por las hendiduras de la puerta hacía bailar la llama de la vela provocando que la sombra de Dolores se meciera grotescamente en las paredes de la choza. Se inició el repiqueteo de las gotas golpeando el techo de la vivienda y el viento arreció azotando las paredes. El llanto del niño se había convertido en quejidos secos, apenas audibles en el rumor de la tormenta. El aire húmedo empezó a inundar la casa metiéndose por debajo de la puerta, Dolores arropó a su hijo y lo recostó en el catre de madera. Afuera tronaba el cielo como si se fuera a caer en pedazos. Con frazadas y trapos tapó las rendijas de alrededor de la puerta y puso las trancas para que ésta no fuera a abrirse con el viento. A media tarde, Emilio había salido en busca de Don Crisanto para que viniera a ver al niño, pero lo había alcanzado la punta de la crecida, dejándolo atrapado al otro lado del río. Sigue leyendo